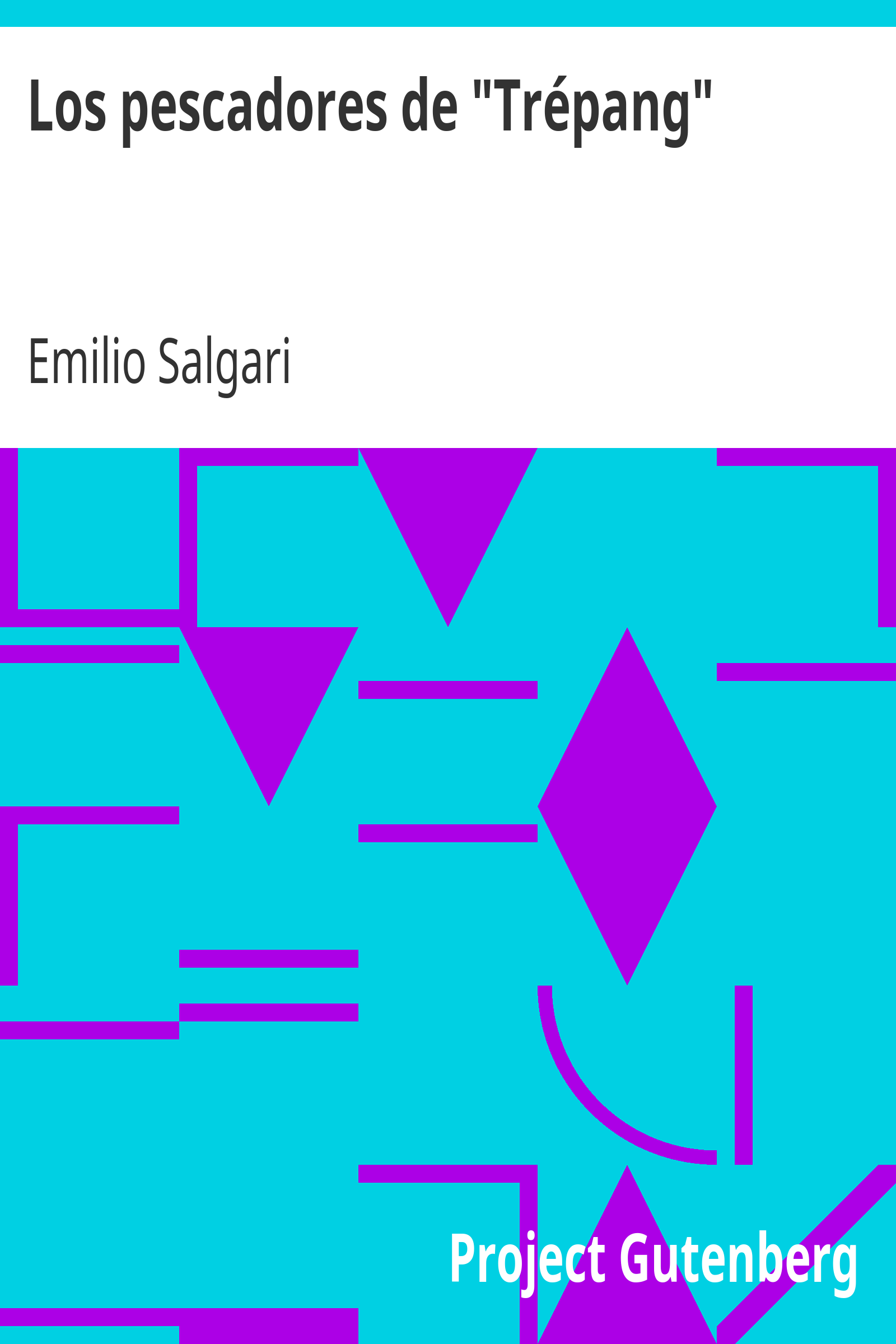Los pescadores de "Trépang"
Play Sample
XIV.—L A N U E V A G U I N E A
AUNQUE la Nueva Guinea o Papuasia es la isla más grande del mundo[5], una de las más espléndidas y también de las más feraces y productivas, es de las regiones menos conocidas, por extraño que parezca.Hasta hoy mismo se tienen muy imperfectas noticias sobre sus costas y poquísimas sobre sus regiones interiores.
Sólo dos viajeros italianos, Rienzi en 1826 y últimamente De Albertis, exploraron una parte de las costas y algunos ríos de la Nueva Guinea, no obstante la hostilidad de sus naturales.
Esta isla fué, sin embargo, una de las primeramente descubiertas, pues el portugués Abreu llegó a ella en 1511.Luis de Torres, que la visitó en 1606, le puso el nombre que lleva, según unos, por caer frente por frente de la Guinea africana, y según otros por el parecido de los negros naturales de ella con los negros de la dicha comarca de África.
Otros muchos navegantes la visitaron en los siglos posteriores, pero todos se limitaron, como hemos dicho, a tocar en algún punto de sus costas.
Los holandeses establecieron una colonia en la costa occidental en 1822; pero la abandonaron siete años después, sin dejar de traficar con aquellos isleños, y en 1858 mandaron una nueva expedición en el vapor Etna, y ocuparon algunos puntos de la costa.
Es ésa, como ya se ha dicho, la isla más vasta del mundo, considerando a la Australia como continente.Tiene 400 leguas de largo y 138 de ancho, y 38.000 leguas cuadradas de superficie.
Hay en sus costas extensas bahías, donde podrían guarecerse flotas enteras, algunas de las cuales son muy frecuentadas por los holandeses, los malayos y los chinos.
El interior de la Isla es poco conocido; pero se sabe que hay en ella grandes cordilleras, altísimas algunas.Sobre los ríos hay pocas noticias.El Durga, que desagua cerca del promontorio de Volk, se asegura que es de los más grandes.Otros muchos van a desembocar en la costa septentrional y en la meridional.En la occidental desagua uno que debe de ser caudalosísimo, porque muchos navegantes han observado que no lejos de la punta oriental de la bahía de Geelvine, las aguas del mar son dulces a muchas leguas de la costa.
El interior está cubierto de bosques inmensos.Las especies de árboles, muchos de ellos de maderas preciosas, se cuentan por miles.
La nuez moscada, el árbol del alcanfor, el teck, cuya madera tanto se aprecia en la construcción naval; el cedro gigantesco, los árboles del pan, del sagú, de la canela y mil otros, crecen allí sin cultivo.En aquellas inmensas selvas, pobladas por las aves más espléndidas de la creación, viven también salvajes cruelísimos y sanguinarios, enemigos de los extranjeros.
Algunos de los ribereños de la isla comercian con los europeos, vendiéndoles el trépang, que abunda en aquellas playas, las finas especierías, las maravillosas aves del paraíso, tan estimadas por sus plumas, o la plata y el oro que extraen en gran cantidad de sus montañas; pero en el interior habitan las naciones de los alfuras, los arfakis y otras montaraces y belicosas, que son feroces caníbales, y en las playas abundan los piratas, dedicados principalmente a la trata de esclavos, y a los cuales temen muchísimo los habitantes de las regiones marítimas.
Van-Stael, que conocía la Nueva Guinea y a sus habitantes, por haber traficado en otro tiempo con los indígenas de Dari y haber pescado trépang en algunas bahías, conocía también a los piratas papúes y no ignoraba su ferocidad; así que apenas se hubo ocultado la chalupa detrás del islote, organizó la defensa para impedir a sus perseguidores la entrada en el río.
—¡Pronto!; tomad las armas y embosquémonos entre estos palúdicos—dijo a sus compañeros—. Guardaos sobre todo de las flechas, porque hombre herido es hombre muerto.
—Las municiones abundan y todos somos buenos tiradores—dijo el piloto—.No se atreverán a entrar en el río.
—Además—observó Cornelio—, hay tan poco fondo, que les será imposible pasar a esas embarcaciones.
—Pero son capaces de desembarcar y de seguirnos por los bosques—dijo el Capitán—.¿Se les ve?
—Sí—dijo Hans, que se había abierto paso entre aquellas plantas, de las cuales se desprendían emanaciones pestilentes.
—¿Qué hacen?
—Tratan de entrar en el río.
—Veamos.
Van-Stael atravesó la espesura, y al llegar al extremo del islote se inclinó hacia adelante, cuidando de no descubrirse.
La piragua había dado vuelta al banco de arena y avanzaba con precaución por la orilla derecha, tratando de evitar los bajíos.
Algunos hombres sondeaban el agua con los remos, mientras otros trataban de descubrir a los náufragos, escondidos en las malezas del islote.
Se les oía hablar y se les veía moverse sobre cubierta.
Aquellos salvajes eran todos altos y membrudos, y a primera vista parecían negros africanos; pero mirados despacio se advertía que su piel era de un tinte aceitunado y sus facciones más finas que las de aquéllos; pues tenían narices regulares y no achatadas, labios delgados, bocas pequeñas y rostros ovalados. Su pelo era espesísimo y abundante, lanoso, y lo llevaban arrollado en un zoquete de madera teñido de encarnado.
Reducíase su vestido a una blusa o camisa llamada por ellos tridako, fabricada con las fibras de una corteza de árbol; pero la falta de trajes la suplían con la sobra de adornos: collares de dientes de puerco y chacal, o de escamas de tortuga, y brazaletes de conchas y espinas de pescado.
Uno solo de ellos—el Korana o jefe sin duda—llevaba una especie de sotana de tela roja.
Iban todos armados de lanzas y de los pesados y groseros cuchillos llamados parangs, y algunos llevaban cerbatanas de bambú, destinadas a disparar flechas impregnadas del jugo extremadamente venenoso del upas
La piragua se acercaba al islote, navegando a lo largo de la playa occidental, pero con gran trabajo, pues no había agua suficiente, aunque estaba subiendo la marea.
Detúvose bruscamente la piragua.Al parecer había encallado, pues se vió a los piratas correr de proa a popa, observar la corriente, y lanzar después furiosos gritos.
—Han encallado—dijo el Capitán.
—Pero la marea está subiendo y quizás logren ponerse a flote dentro de un rato—observó Van-Horn.
—¿Rompemos el fuego?—preguntó Cornelio—.Si saben que llevamos armas, quizás desistan de atacarnos.
—No es mala idea, Cornelio; pero sin que nos hostilicen no debemos tirarles.Hasta ahora nada nos han hecho.
—¿Y si nos aprovecháramos de esta tregua forzada para huir?—dijo Horn—.Si nos estamos aquí, no tardará en llegar la tripulación de la segunda piragua.
—¿Y adónde irá este río?—preguntó Cornelio.
—De eso sé lo mismo que tú—respondió el Capitán—.Subiremos por él hasta encontrar un sitio bueno para acampar, y cuando los piratas se marchen, nos embarcaremos otra vez y seguiremos nuestro viaje.
—Señor Van-Stael; ya está ahí la segunda piragua—avisó Van-Horn.
El piloto no se había equivocado.La segunda piragua, que se había quedado rezagada, acababa de llegar a la desembocadura del río y trataba de unirse a la otra, que seguía encallada.
Aquel refuerzo podía ser fatal para los náufragos, pues aumentaba considerablemente el número de los piratas.Aunque los europeos tenían en su chalupa abundantes municiones, no era prudente empeñar una lucha contra cincuenta o sesenta salvajes provistos de flechas envenenadas.
—Huyamos—dijo el Capitán—.Ya que el camino está libre, remontemos el río.
Volvieron donde estaba la chalupa y se embarcaron, poniendo las armas a su alcance para estar prontos a hacer fuego.
Manteniéndose ocultos detrás de la isla, cuyas plantas eran suficientes para cubrirles, comenzaron a remontar el río remando en silencio, ayudados por la marea, que subía, empujando hacia atrás las aguas dulces.
Los piratas, ocupados en desencallar la piragua, no habían advertido nada, a lo que parecía, pues no se les oía gritar.
—¡Qué sorpresa van a llevarse cuando no nos encuentren en el islote!—dijo Cornelio.
—Nos buscarán; de eso estoy seguro—dijo el Capitán—.Esos tunos no renunciarán tan fácilmente a su presa; pero, si nos buscan, nos hallarán dispuestos a defendernos y no nos dejaremos sorprender.
—¿Habrá pueblecillos en las márgenes de este río?
—No lo sé; y hasta ignoro cómo se llama esta corriente de agua.Procederemos, no obstante, con prudencia, y si vemos una aldea nos esconderemos en los bosques.
—Me parece que el río hace allí una vuelta—dijo Van-Horn.
—Mejor para nosotros.Escaparemos más fácilmente a la vista de los piratas.Avante, y no perdáis de vista las orillas.
El río conservaba siempre su anchura de ciento sesenta o doscientos pies, pero no era profundo y estaba sembrado de islotes de arena, que los náufragos tenían que ir rodeando.
Las dos orillas estaban cubiertas de árboles enormes, y tan cercanos los unos a los otros que hacían casi imposible el paso. Se veían gigantescos tecks, cuyos robustos troncos tenían setenta pies de altura y sostenían madejas de bejucos y de nefentes; mangostanos, parecidos a nuestros olmos, pero cargados de frutas gruesas como naranjas, con la carne violeta obscura y delicadísima al paladar; soberbios árboles del pan, cuyas frutas tienen una pulpa grisácea, que asada se parece en el sabor a las batatas; magníficos arenghes sacaríferas, especie de palmas con largas hojas plumadas, de las cuales se saca una especie de crin vegetal, que se emplea en la fabricación de ciertas vistosas telas, y cuyo tronco da por incisión un jugo dulce, que si se le hierve se reduce a azúcar; árboles de coco, muy cargados de fruta, y muchísimos gambirs, plantas que dan un líquido especial empleado con éxito para fijar los colores en las sedas y tisúes de lujo. También abundaban allí los casuarines, o árboles de la goma, y los bambúes, que formaban extensos bosques.
Entre aquellos árboles revoloteaban bandadas de espléndidas aves; papagayos del tamaño de faisanes, con los picos amarillos; otros, de plumaje rojo y negro y largas colas amarillas, pertenecientes a la especie de los charmasira papúa; promerops superbi, gruesos como pichones, y con el plumaje negro, tan fino que parece de terciopelo, y la cola larga y ancha adornada de un extraño penacho rizado; cicinnuros regii, del tamaño de mirlos, y las plumas de los colores más hermosos que pueden imaginarse.Al volar por los aires, reflejando al sol sus tonos rubios, esmeraldas y oro y plata brillantísimos, parecen flores animadas o mariposas gigantescas.
Si abundaban las plantas y los árboles, faltaban, en cambio, absolutamente los hombres.No se descubría rastro siquiera de ellos en aquellas orillas.¿Se hallaban los náufragos en una costa desierta?Si era así, el hecho no les inquietaba, sino al contrario; pues de los hombres con que hubieran podido tropezarse por aquellos lugares, más tenían que temer que esperar.
A las dos, y a cerca de tres millas de la desembocadura, el Capitán hizo que acercaran la chalupa a la orilla más cercana para dar algún descanso a los remeros y para comer algo, pues estaban completamente en ayunas.
No se atrevieron, sin embargo, a encender fuego por no llamar la atención de los salvajes que pudiera haber en aquellos espesos bosques, y se contentaron con comer galletas y sardinas ahumadas, a las que agregaron varios durions, frutas exquisitas, grandes como la cabeza de un hombre y erizadas de espinas muy agudas por fuera, pero que encierran una pulpa blanca delicada y de sabor exquisito, superior al de la piña y el mango; pero que tiene un olorcillo a madera quemada que desagrada mucho a los no acostumbrados a él.
A las cuatro, como no vieran nada sospechoso en las orillas del río, y queriendo interponer buen trecho entre ellos y los piratas, que de seguro los seguirían, continuaron remontando el río, que conservaba la misma anchura que hasta allí.
Su carrera no duró mucho, pues a las seis, hora en que comenzaba a oscurecer en el bosque y a bajar rápidamente la marea, encalló la chalupa en un banco de arena que había casi en medio del río.
XV.—EL ASALTO DE
L O S C O C O D R I L O S
CUANTOS esfuerzos hicieron para poner a flote la embarcación fueron inútiles.La baja marea los había dejado en medio de aquel banco, que parecía ser muy extenso.
Como no querían abandonar la chalupa, que podía caer en manos de los piratas, y sin ella no podrían seguir su viaje al mar de las Molucas, y considerándose bastante alejados de la desembocadura del río y, por lo tanto, de sus enemigos, decidieron dormir allí hasta que subiera la marea.Tenían también en cuenta la necesidad que pudieran tener de la chalupa como lugar de refugio si eran atacados por los papúes, caso de que los hubiera en aquellos bosques.
La chalupa les brindaba también manera de ponerse fuera del alcance de las serpientes, que abundan en la isla, y aun de los tigres, que tampoco escasean en ella, y señaladamente en las costas.
—Nuestra prisión no durará mucho—dijo el Capitán a Cornelio y a Hans, que le interrogaban—.En cuanto suba la marea nos pondremos a flote y nos acercaremos a cualquiera de las orillas, antes de bajar por el río.
—¿Temes, tío—dijo Cornelio—, que los piratas nos tengan mucho tiempo bloqueados?
—Cuando se convenzan de que hemos huído al interior, espero que se vayan.
—¿Y si no se van?
—Alguna vez se han de ir, y todo se reduce a esperar a que se marchen.Tenemos víveres para dos semanas y abundancia de frutas, plantas y caza; pues de todo ello hay en la isla.
—Debíamos intentar alejarlos a tiros.
—¿Para atraernos otros enemigos?¿Quién nos dice que esa gente no tenga compatriotas en estas costas?Dejemos que se cansen, Cornelio, y verás cómo acabamos por podernos ir tranquilamente.Comamos ahora algo, y descansemos.¿A quién le toca el primer cuarto de guardia?
—A mí—dijo el joven—.Podéis dormir tranquilos: ningún pirata se acercará sin mi permiso.
—Te hará compañía Horn.Ven más cuatro ojos que dos.
—Los míos todavía son buenos—dijo el viejo piloto.—Vamos, señor Cornelio; vos a proa y yo a popa.
Terminada la frugal cena, el Capitán, el pescador y Hans se tendieron en el fondo de la chalupa, en espera de sus respectivos turnos de guardia, mientras el piloto y Cornelio se sentaban, el uno a proa, para vigilar el río, aguas arriba, y el otro a popa, para no dejarse sorprender por los piratas que tenían que venir por la parte del mar. En el bosque reinaba el silencio; sólo se sentían los zumbidos de los insectos y el ligero crujir de las ramas de los árboles, suavemente agitadas por un vientecillo que venía del mar. En el río, sólo se oía el murmullo del agua batiendo en los bancos y en las orillas.
De vez en cuando, a través del espeso follaje se veían brillar acá y allá puntos luminosos, que tan pronto se dejaban ver como se ocultaban en la espesura; pero ni Cornelio ni el viejo Horn se inquietaban, pues sabían que aquellas lucecillas procedían de ciertas luciérnagas de la especie llamada lampiris, muy comunes en todas las islas de la Malasia, a las cuales las elegantes del país encierran en pomitos de vidrio para adornarse con ellas el pelo, clavándolas en alfileres de plata.
Había ya pasado una hora sin que ocurriera nada extraordinario, cuando Cornelio creyó ver una masa oscura que atravesaba rápidamente el río describiendo una curva por el aire.Se había destacado de un árbol situado en la orilla derecha, y desapareció bajo los bosques de la opuesta.
—Van-Horn, ¿has visto?—preguntó, echando mano precipitadamente del fusil.
—Nada he visto ni oído, señor Cornelio—contestó el piloto.
—Ha pasado ante mi vista una cosa negra, que no he podido distinguir bien.
—Tal vez un ave.
—No, Horn; era muy grande, y no tenía forma de ave.
—¿Qué queréis que sea entonces?
—No lo sé.¿Sería un proyectil disparado por los papúes?
—Sólo usan flechas y lanzas, señor Cornelio.
—Lo sé; pero...¡Mira!
Una masa negra, otra, sin duda, se había destacado de un árbol de la orilla derecha, y había pasado a través del río con extrañas ondulaciones produciendo una leve corriente de aire, y desapareciendo entre las plantas de la orilla izquierda.
—¿Lo has visto, Horn?—preguntó Cornelio.
—Sí; y sé lo que es.
—¿Un proyectil?
—No, señor Cornelio. Uno de esos volátiles que los malayos llaman Kubug, nosotros, gatos o zorras voladoras, y los naturalistas, galeopithecus, si no me equivoco.
—¿Qué clase de animales son?
—Parecen monos, más bien que gatos; tienen unos dos pies de altura, la cabeza pequeña, semejante a la de los chacales, el pelo rojo oscuro, y ejecutan vuelos hasta de doscientos pies.Hay otros de una especie parecida y de larga cola, pero que vuelan menos.
—¿Y cómo hacen para volar?
—Batiendo las alas.
—¿Monos con alas?Tú sueñas, Horn.
—No, señor Cornelio.No diré que sus alas sean iguales a las de los pájaros, eso no.Consisten en una especie de membrana que les sale de las patas anteriores, se junta con las posteriores y se prolonga hasta la cola.Al mover las patas, mueven al mismo tiempo las alas, y vuelan, pero de cada vuelo sólo pueden atravesar unos doscientos pies o poco más, como os he dicho.
—¿Y sólo se crían en esta isla?
—Yo he visto muchos en el puerto de Dori y en los bosques de la c.
—¡Silencio!
—¿Otra vez?
—Sí; pero ahora no se trata de monos voladores.
Aguzaron los oídos y escucharon atentamente, conteniendo la respiración.Por la parte alta del río percibieron un ruido como el que hace al caer un cuerpo pesado en el agua.Miraron en aquella dirección; pero la sombra que proyectaba el bosque era tan espesa, que no pudieron descubrir nada.
—¿Has oído, Horn?
—Sí, señor Cornelio—contestó el marino, con cierta inquietud.
—Alguien se ha tirado al río.
—Eso temo.
—¿Algún pirata, quizá?
—Los piratas tienen que venir de la parte del mar.
—Es verdad; pero pueden haber desembarcado, para caer de espaldas y de frente sobre nosotros.
Van-Horn no respondió; pero movió la cabeza con aire de duda.
—¿Qué hacemos?—dijo Cornelio después de algunos instantes de silencio.
—Por ahora, vigilar las aguas.Si es un hombre, tendrá que subir al banco de arena para llegar hasta nosotros, y se descubrirá, pues por aquí no hay agua.
—Es verdad...¡Calle!¡Otra zambullida!
—Y otra más lejana.
—¿Estaremos rodeados?
—¡Oh!—gritó el marino—; ¡mirad allí!
Cornelio miró en la dirección que le señalaba, y vió a flor de agua masas negruzcas que se acercaban lentamente al banco de arena.
—¿Canoas?—preguntó levantándose.
—O cocodrilos—respondió el piloto.
—¿Los hay aquí?
—En todos los ríos.
—¿Querrán acometernos?Por fortuna, estamos en la chalupa.
—Pero encallados en medio de un banco, señor Cornelio, y en la absoluta imposibilidad de huir hacia las orillas.Si llegan aquí, no les será difícil entrar en la chalupa y aun destrozarla con sus formidables coletazos.
—Despertemos a mi tío.
—Y a todos.Nos aguarda un mal cuarto de hora.
Despertaron al Capitán y a sus compañeros y les dijeron lo que ocurría.
—La cosa puede ser muy grave—dijo Van-Stael—.Los cocodrilos de los ríos de Nueva Guinea son feroces y no temen al hombre.¿Empieza a subir la marea?
—Desde hace un cuarto de hora—respondió Van-Horn.
—Es necesario defendernos hasta que estemos a flote.
—¿Y no oirán los piratas los tiros?
—Sin duda, Horn; y subirán en seguida río arriba; pero no vamos a dejar que nos devoren los cocodrilos por miedo a los piratas.Apenas podamos movernos, o, mejor dicho, apenas pueda moverse la embarcación, nos refugiaremos en los bosques y allí estaremos seguros.¡Atención!¡Ahí están los cocodrilos!Procurad darles en el cuello, si queréis que nos veamos libres de sus tremendas mandíbulas.
Los cocodrilos llegaban, en efecto; pero no eran dos o tres, sino una verdadera banda; treinta, cuarenta o quizá más.¿Cómo se habían reunido allí tantos saurios, cuando los náufragos no habían visto ni uno siquiera durante el día?¿Venían de alguna gran charca o de algún lago que hubiera cerca del río?Ambas cosas eran probables.
Aquellos espantosos anfibios, advertidos de la presencia de una buena presa, llegaban por todas partes rodeando la chalupa.
A la luz de los astros se veían sus enormes mandíbulas erizadas de largos dientes, que se entrechocaban con un ruido semejante al que produce un cajón al caer sobre cubierta.
Daban terribles coletazos en el agua que producían verdadero oleaje.Sonaban sus colas al dar unas contra otras con ruido como el que harían huesos durísimos entrechocándose.
Cuando tuvieron rodeado el banco, se detuvieron como si quisieran asegurarse de la clase de enemigo con quien tenían que habérselas.Después uno de ellos, el más atrevido, y el mayor sin duda, pues tenía más de treinta pies de largo, dió un coletazo en tierra, subió al banco, que la marea iba ya cubriendo, y avanzó resueltamente hacia la chalupa.
—¡Es horrible!—exclamó Hans, temblando.
—¡Valor, muchachos!—dijo el Capitán, que no perdía su calma—.Este es mío.
El saurio no estaba más que a seis pasos, y de un coletazo podía echarse encima de la chalupa.
Van-Stael apuntó a las abiertas mandíbulas del monstruo, e hizo fuego.
El cocodrilo, herido de muerte por la bala que le debió de atravesar de la garganta a la cola, se encabritó como un caballo, agitando su enorme cola, y después cayó revolcándose y levantando salpicaduras de fango.
Los otros, lejos de asustarse por la detonación, que para ellos debía de ser cosa nueva y desusada, pues que los papúes no usan armas de fuego, ni tampoco por la muerte de su compañero, saltaron al banco dirigiéndose hacia la chalupa.
—¡Valor!—volvió a exclamar el Capitán, cargando precipitadamente el fusil.
El asalto fué tremendo.Aquellos formidables saurios, creyendo que hasta la chalupa era una presa propia para tragársela, se atropellaban unos a otros para llegar primero.Sus hálitos, calientes y fétidos, llegaban hasta los desgraciados náufragos.
Estos, aunque aterrorizados, no perdieron la calma.Descargadas las armas contra los más cercanos, echaron mano de las hachas, de los arpones y hasta de los remos, y se defendieron con valor sobrehumano, golpeándolos furiosamente en los cráneos y en las mandíbulas, hasta romperles los dientes o herirles las gargantas.
Por fortuna, la chalupa era alta de bordas, y los cocodrilos no podían entrar a saquear el interior; pero trataban de volcarla a coletazos, tan violentos, que habrían acabado por desguazarla.
Aquella encarnizada defensa, aquellas detonaciones, aquellos fogonazos, aquellos gritos, parecieron desconcertar a los asaltantes, los cuales se decidieron a retroceder hacia las orillas del banco, pero sin abandonarlo.
Cinco de ellos yacían en la arena, y otros tres, heridos de gravedad, tal vez mortalmente, se agitaban con violentas convulsiones.
Los náufragos comenzaron otra vez el fuego, para obligar a los saurios a volverse al río; pero los terribles anfibios parecían dispuestos a renovar su acometida.
—No perdáis golpe—decía el Capitán—.Si podemos resistir siquiera diez minutos, la chalupa dejará el banco.
—Ya está todo él cubierto de agua—dijo Cornelio—.La marea sube rápidamente.
—Pero estos cocodrilos no se deciden a irse—repuso Van-Horn—.¡Aquí viene otro!
—¡Duro con él, muchachos!—gritó el Capitán.
Dos disparos sonaron casi a un tiempo.El cocodrilo dió un salto que lo hizo caer al borde del banco, de donde rodó al río desapareciendo bajo el agua.
Los otros, que parecían indecisos, retrocedieron; pero en seguida volvieron a acometer atropellándose los unos a los otros para acabar más pronto con aquellos hombres.Ya iban a llegar a la chalupa, cuando ésta, que desde hacía algunos instantes estaba dando tumbos sacudida por la marea, se puso a flote deslizándose a través del banco.
—¡Libres!—gritó Cornelio.
—¡A los remos, Horn!—exclamó el Capitán, descargando su fusil en medio de la banda de cocodrilos.
El piloto, el chino y Hans se pusieron a remar desesperadamente dirigiendo la chalupa hacia la orilla izquierda, mientras Cornelio y el Capitán, por medio de frecuentes disparos, mantenían lejos a los saurios, los cuales no parecían ya muy dispuestos a seguir atacando.
En pocos instantes la chalupa atravesó el río y atracó en la orilla, en medio de un enorme matorral de plantas acuáticas.
Iban a desembarcar, cuando por la parte baja del río oyeron voces humanas y batir de remos.
—¿Quién se acerca?—preguntó el Capitán.
—Los piratas, sin duda—respondió Van-Horn—.Han oído nuestros disparos y vienen a atacarnos.
—¡Después de los cocodrilos los piratas!—exclamó Cornelio—.¡Qué dichoso país y qué hermosa noche!
—¡Callad!—dijo el Capitán.
Se inclinó hacia el agua y escuchó.
—Sí—dijo, después de algunos instantes—.Deben de ser los piratas que vienen río arriba.He oído el batir de muchos remos.
—¿Suben con las piraguas?
—Sí; deben de haberlas separado para hacerlas más ligeras, quitándoles el puente y el cobertizo.Escondamos la chalupa y huyamos a los bosques.
XVI.—LA CABAÑA AÉREA
NO había un momento que perder.Los piratas, atraídos por el ruido de los disparos, se habían puesto rápidamente en campaña, para tratar de hacer prisioneros a los náufragos antes de que cayesen en manos de otros.Creían, sin duda, que habían sido atacados por indígenas y venían decididos a disputarles la propiedad sobre aquellos hombres y sobre la chalupa.
Los náufragos, que oían las voces de los que se acercaban y hasta el batir de los remos en el agua, llevaron a tierra la chalupa y la cubrieron con un montón de ramas y de hojas, para no perderla y verse privados de los víveres y mantas que no podían llevarse consigo.Para mayor precaución cargaron con todas las municiones, no queriendo dejarlas en la barca, que, aunque bien escondida, corría el peligro de ser descubierta y saqueada.
—¡A tierra!—exclamó el Capitán.
Por el recodo del río había aparecido una piragua tripulada por muchos hombres, y detrás se veía ya la proa de otra. Los náufragos no podían ya dudar un instante; y se apresuraron a internarse en la selva alejándose del río.
La selva era espesísima y reinaba tal oscuridad en ella que apenas podían distinguirse los troncos de los árboles; pero Cornelio que conocía muy bien los bosques de Timor, por los cuales había andado a menudo, se puso a la cabeza de los expedicionarios y los guió hacia el Oeste.
Había allí árboles innumerables, de infinidad de especies: unos altos, rectos, enormes, que desplegaban su ramaje a doscientos y más pies del suelo; otros, más bajos, nudosos, curvados a derecha o izquierda, y otros, en fin, delgados y raquíticos de tronco, pero de follaje gigantesco, compuesto de hojas de lo menos veinte pies de largo por tres o cuatro de ancho.Bejucos larguísimos y plantas trepadoras se enredaban por todas partes y corrían de un tronco a otro, formando redes inextricables bastantes para detener a elefantes en su marcha, apresándolos entre sus mallas.
Brotaban del suelo monstruosas raíces que serpenteaban acá y allá, como reptiles apocalípticos, haciendo muy difícil el paso en medio de aquella oscuridad.Cornelio avanzaba con muchísimo tiento para no tropezar con cualquiera de aquellos infinitos obstáculos, y sobre todo para no pisar a alguna serpiente pitón, de las innumerables que hay en las selvas de Malasia y Nueva Guinea, y que tienen veinticinco y hasta treinta pies de largas, y están dotadas de tan prodigiosa fuerza, que ahogan a un buey entre sus anillos.
Hacía una hora que caminaban, alejándose siempre del río para hacer perder sus huellas a los piratas, cuando de repente fueron a dar en un pequeño escampado rodeado de árboles.
Vió Cornelio, con gran sorpresa, alzarse casi en medio de aquel espacio descubierto, una masa negra, enorme, que parecía suspendida en el aire, a catorce o dieciséis pies del suelo.
—¡Tío!—exclamó.
—¿Qué has descubierto?—preguntó Van-Stael, saliendo del bosque.
—¡Mira!
—Es una casa de papúes—dijo el Capitán.—¡Mal encuentro, si está habitada!
—¿Una habitación?
—Sí, Cornelio.Los papúes para no dejarse sorprender por sus enemigos o por las fieras, construyen sus cabañas sobre altas estacas.
—Pero esa es inmensa.
—Suelen habitar muchas familias en cada una de esas casas aéreas.Son construcciones curiosas.
—¿Estará habitada?—preguntó Van-Horn.
—Pronto lo sabremos.Por la noche los inquilinos levantan los bambúes con entalles o muescas que les sirven de escaleras para subir. Si a esta cabaña le faltan esas escalas, es que está habitada.
—Si lo estuviera, los papúes habrían oído nuestros disparos y no estarían durmiendo ciertamente—observó Hans.
—Tienes razón—dijo el Capitán—.¡Qué suerte si estuviera vacía!
—¿La ocuparemos?—preguntó Cornelio.
—Sin perder tiempo.Desde lo alto podremos defendernos de los piratas, en el caso de que vengan a asaltarnos.
—¿Y no se caerá esa choza?Tengo poca fe en la solidez de su construcción.
—Esos edificios son muy resistentes, Cornelio, y desafían a los elementos.Los bambúes en que descansan y de que están construídos son fuertísimos, como sabes, a pesar de su ligereza.Seguidme, amigos, pero sin hacer ruido.
Los náufragos se adelantaron hacia la choza procurando ocultarse entre las yerbas y las plantas trepadoras que había esparcidas por aquella pequeña llanura, y se detuvieron al pie de los horcones del edificio, el cual era de enormes dimensiones.Aquella casa aérea, levantada treinta pies sobre el suelo, estaba admirablemente construída.
Los papúes comienzan, para construir esos edificios, por hincar firmemente en el suelo, a guisa de horcones, gruesas cañas de bambú de cuarenta o más pies de largo fuera de tierra, que han de ser los soportes de toda la máquina, las cuales, para que no se cimbreen y conserven siempre entre sí iguales distancias, van ligadas unas con otras con fibras de rotang y con lianas. Arman después a treinta pies del suelo el primer piso de la casa, formado por bambúes más ligeros, enlazados entre sí y sujetos a los horcones con las mismas fibras. Diez o doce pies más arriba arman una segunda plataforma con los mismos materiales y por iguales procedimientos y sobre ella de igual manera, levantan la habitación, que va cubierta por un techo de dos aguas formado de hojas curiosamente dispuestas para resguardar de la lluvia todo el edificio.
Bájase y súbese a tales casas por pértigas provistas de muescas o entalladuras de trecho en trecho para apoyar los pies.Llegan esas pértigas hasta una altura de veinte pies, donde hay un a modo de andén o descansillo, del cual parten hasta lo alto otras escalas semejantes, pero más ligeras.Por la noche, los habitantes de la casa retiran hacia arriba todas las pértigas, quedando perfectamente seguros en su habitación aérea.
Encastillados en ella no temen ni a las fieras ni a sus enemigos, pues ni cuadrúpedos ni hombres pueden subir a lo alto, mientras no bajen las escalas.Todo asalto practicado con escalas extrañas produciría ruidos que alarmarían a los moradores y les harían ponerse en defensa.
El Capitán, que había visto ya varias de aquellas casas, dió una vuelta alrededor de los horcones que la sostenían, y encontró dos pértigas que llegaban hasta la primera plataforma, desde la cual advirtió que partían otras dos hasta la casa.
—Esta habitación ha sido abandonada—dijo.
—¿Habrán sido muertos los propietarios?—preguntó Cornelio.
—Puede ser.Los papúes de la costa y los del interior se odian ferozmente y se destruyen unos a otros en sangrientas batallas; pero añadiré que los papúes son también muy aficionados a emigrar.
—Pues aprovechemos la ausencia de los propietarios y tomemos posesión de tan segura vivienda.
Iba ya a subir por una de las pértigas, cuando el Capitán le detuvo.
—Aguarda—dijo—.Algunos habitantes pueden haber bajado; pero es posible que haya otros arriba, y te matarían con sus flechas envenenadas.Antes quiero asegurarme de que no hay nadie.
Y, dicho esto, sacudió violentamente dos de los horcones de bambú.Toda la construcción tembló de la base a la cima con gran ruido, pero sin ceder, pues, como hemos dicho, esas edificaciones son solidísimas.
—Si hay arriba alguien durmiendo, ya despertará.
Esperaron con los ojos fijos en la cabaña aérea; pero ningún ser humano apareció en la plataforma; solamente algunas aves que dormían bajo el techo salieron volando y lanzando gritos de terror.
—No hay nadie—dijo Van-Horn—.Podemos subir.
Cornelio comenzó a elevarse por una pértiga, apoyando los pies en los entalles y agarrándose al mismo tiempo a ellos con las manos, mientras el Capitán le imitaba ascendiendo por otra pértiga, hasta que ambos llegaron al primer descansillo.
Ya en él, practicaron una segunda investigación, y como no sintieran ruido alguno ni vieran a nadie, subieron por las otras pértigas, llegando hasta la gran plataforma que sostenía la cabaña.
Allí tuvieron que detenerse, porque aquel piso era impracticable para ellos.Los papúes, que son ágiles como monos, no se cuidan mucho de los suelos de sus habitaciones, y apenas cubren con hojas los espacios hueros que median entre las traviesas de bambúes de que están formados los pisos de sus viviendas; así que cualquiera no acostumbrado a andar por ellos puede dar un traspiés y caerse.Los papúes sólo cubren la parte del suelo de la choza en que suelen estar ordinariamente, y aun ésa muy a la ligera.El piso del corredor exterior sólo tiene las traviesas, habiéndose de andar por él a saltos y con pie seguro para no caer por entre ellas en la plataforma inferior.
—¡Demonio!—exclamó Cornelio—.Este pavimento es para pájaros, tío.
—No es muy cómodo para nosotros, Cornelio; pero a los papúes les basta.
—Pero debe de ser peligroso para los pequeñuelos indígenas.
—Son ágiles como macacos—le contestó el Capitán.
—No quiero correr el peligro de poner el pie en falso y de ir a dar con mis huesos en el suelo, querido tío, cosa muy fácil con esta obscuridad; prefiero andar a gatas.
—Es lo más seguro—dijo el Capitán, riendo.
Y así atravesaron la plataforma y entraron en la casa, cuyo piso estaba cubierto de fuertes y gruesas esteras.
Aquella choza era muy amplia, de forma cuadrilonga y bastante alta de techo.Estaba dividida en cuatro compartimientos o habitaciones cuadradas de veintiocho a treinta y cinco pies de lado cada una, con su puerta a la galería exterior.
El Capitán sacó fuego con el eslabón y el pedernal y encendió una pajuela que se halló en el bolsillo.Reconoció la casa, y la encontró enteramente vacía y desierta.
—Mejor para nosotros—dijo—.Pasaremos aquí el resto de la noche, y dormiremos perfectamente.
—Retiraremos las escalas—dijo Cornelio.
—Ya se lo he prevenido a Horn.
Mientras tanto, Hans y el chino ascendieron por la escala y entraron en la casa, y a poco, en pos de ellos, el piloto, el cual retiró las pértigas para que no pudieran subir los piratas.
—¡Ya tenemos casa!—exclamó Hans.
—Una verdadera fortaleza—añadió Cornelio—.Desafío a los piratas a que nos descubran.
—Si es que no nos han descubierto ya—dijo el piloto entrando—.Me temo que esa canalla sepa más que nosotros.
—¿Has visto algo sospechoso?—preguntó el Capitán con inquietud.
—Quizás me engañe, señor Van-Stael; pero mientras retiraba las pértigas me pareció oir un ligero silbido por el lado de la selva.
—¿Habrán descubierto nuestras huellas?
—No lo sé, Capitán.
—Pero con esta obscuridad, ¿cómo?—preguntó Cornelio.
—Los salvajes tienen mejor vista que nosotros—respondió el viejo piloto—.A veces ven más que los animales nocturnos.
—¿Y para qué querrán hacernos prisioneros?
—Para apoderarse de nuestros fusiles, Cornelio—dijo el Capitán—.Su insistencia no se explica de otro modo.
—¿Aprecian mucho las armas de fuego?
—Naturalmente; porque sólo tienen arcos y cerbatanas.Con fusiles, estos piratas pueden llegar a ser verdaderamente invencibles para los naturales de la costa.
—Pues si quieren subir hasta aquí, ya tienen que hacer.
—No lo creas—dijo Horn—.Con romper los horcones que sostienen la casa nos harán venir al suelo.Con sus parangs, que son unos machetes muy pesados y cortantes, pueden hacerlo facilísimamente.
—¡La caída que daríamos sería buena!
—Mortal, señor Cornelio.
—Salgamos—dijo el Capitán—.No hay que dejar que se acerquen.
Salieron del interior de la choza y se asomaron a la barandilla de bambú del corredor, desde donde podían distinguir todos los alrededores.Sólo se sentía el suave rumor de la brisa al pasar por entre los árboles del bosque.En cuanto a hombres, ni trazas de ellos había.Si hubiera habido alguno, habrían podido divisarlo, aun a larga distancia, a la luz de la luna, que era clarísima y estaba muy alta.
—No hay la menor novedad—dijo Cornelio.
—Yo tampoco veo nada—añadió Hans.
—No hay que fiarse—advirtió Horn—.La explanada está cubierta de matorrales y pudieran muy bien acercársenos sin que los viéramos.
En aquel instante, y como para confirmar sus palabras, algo hendió el aire y vino a clavarse en la pared exterior de la cabaña, a poca altura sobre la cabeza del chino.
—¡Oh!—exclamó el Capitán.
Se dirigió al objeto y lo arrancó.
—Una flecha—dijo examinándola con precaución—.Ha sido disparada probablemente con una cerbatana.
Aquella flecha tenía como un palmo de largo: era una delgada caña de bambú espinoso, con una de sus puntas aguzada y la otra provista de un fleco de algodón.Toda ella parecía recubierta de una tintura vegetal.
—¿Estará envenenada?—preguntó Cornelio.
—Ciertamente, y os ordeno a todos que os retiréis al interior de la choza, porque la más leve herida de estas flechas es mortal. El upas es un veneno terrible.
—¿Serán los piratas quienes nos hayan lanzado esa flecha?
—Sin duda, Cornelio.Apresurémonos a ponernos en sitio seguro.
Abandonaron el corredor y entraron en la cabaña, en el momento en que una segunda flecha iba a clavarse en el techo.
XVII.—E N T R E L A S
F L E C H A S Y E L F U E G O
LOS papúes van muy mal armados y son incapaces de resistir un ataque de hombres provistos de armas de fuego.Los arcos que emplean son de poca eficacia, sus mazas de palo valen poco, y sus lanzas tienen la punta de hueso; pero emplean un arma peligrosa: la flecha envenenada, que lanzan con cerbatana; arma que se presta mucho a la guerra de emboscadas, y que causa heridas mortales.No deben de haberla inventado ellos seguramente, sino que la habrán tomado de los malayos y de los naturales de la isla de Borneo; pero son muy hábiles en su uso.
Esa cerbatana, que los malayos llaman sumpitán, consiste en un cañuto de bambú de unos siete palmos de largo, muy bien pulido en su parte interior por medio de un hierro incandescente.
Soplando por ella, disparan hasta a setenta u ochenta pasos de distancia unas flechitas de bambú que llevan en la punta una espina larga y aguda y en el otro lado un taponcito de médula vegetal que ajusta perfectamente en el hueco de la cerbatana.Se sirven de ese artificio para cazar pajarillos, y también en la guerra, impregnando en este último caso la punta de la flecha del zumo del upas, que es una de las plantas más ponzoñosas que se conocen.
A la herida sigue inmediatamente un temblor convulsivo con precipitación del pulso, y a poco extrema debilidad, ansiedad angustiosa, respiración difícil, espasmos, vómitos, diarrea, convulsiones tetánicas, y, por último, la muerte, que suele ocurrir al cuarto de hora a lo más de recibida la herida. También suelen empapar las puntas de las flechas en el zumo del cettins (strichnos tiente), planta trepadora más venenosa aún que el upas, pues la muerte que causa es más rápida, casi fulminante.No podían, pues, los náufragos presentar el cuerpo al descubierto sin gravísimo peligro; pero sí defenderse desde dentro disparando a través de las hendrijas de las paredes y de las puertas.Distribuyéronse por todos los compartimientos de la casa para vigilar mejor los contornos, y se prepararon a repeler los ataques de aquellos tenaces asaltantes.
No tuvieron que esperar mucho.Al poco rato notaron que se acercaban bultos negros arrastrándose por entre los matorrales.Cornelio disparó contra uno de ellos, que quedó inmóvil sin lanzar un grito.
Aquel tiro, y sobre todo sus efectos, debieron de asustar a los asaltantes, porque se les vió retroceder a toda prisa y esconderse entre los espesos árboles de la selva.
—Lo que es ese no volverá a levantarse—dijo Van-Horn—.El confite le ha sabido bien amargo, pero lo tenía bien merecido.¡Ah, pillos!también nosotros tenemos armas que matan como el rayo.
—Estoy dispuesto a repetir la suerte—dijo Cornelio.—Al primero que se acerque lo dejo seco.
—¡Cuidado!—gritó el Capitán.
Oyéronse los silbidos de siete u ocho flechas; pero, disparadas de muy lejos, sólo dos conservaron fuerza para clavarse en los bambúes del corredor.
—Malos correos—dijo uno de ellos.
—¡Y tan malos!: ¡como que están envenenados!—añadió Van-Horn—.Por fortuna, a esta distancia no pueden herirnos mientras no nos descubramos.
—¿Y cómo nos las vamos a componer si esto dura mucho?—se preguntó el Capitán con cierta inquietud—; porque estos bandidos son capaces de tenernos sitiados sabe Dios hasta cuando.
—No tenemos prisa, tío—replicó Cornelio—: se está muy bien en este nido de cigüeñas.
—Pero ¿y los víveres?¿y el agua?
—¿Tratarán verdaderamente de sitiarnos?—preguntó Van-Horn.
—Estoy seguro de ello, viejo mío.Tratarán de rendirnos por hambre.
—No, tío—dijo Hans—; no esperarán tanto, pues veo que vuelven a la carga: ¡mira!
Acercáronse todos a la puerta y vieron a los piratas avanzar por la explanada. Se deslizaban como serpientes amparándose en los matorrales.
—¿Tratarán de cortar los horcones?—preguntó Van-Horn, aterrorizado—.¡A ellos, señor Cornelio!
El joven, que había vuelto a cargar el fusil, disparó apuntando a unas matas que se movían, pero ningún grito siguió a la detonación.
—¿Habréis matado a otro o errado el tiro?—preguntó Van-Horn.
—Veo moverse las matas todavía—dijo Cornelio—.Estos tunantes saben esconderse muy bien.
El Capitán y Hans hicieron fuego apuntando a las ramas que se movían; pero los piratas no se dejaron ver, ni contestaron disparando flechas.
—¿Se habrán ocultado bajo tierra?—exclamó el piloto—.Esto se pone feo.
A poco, quince o veinte hombres salieron de repente de entre las yerbas y en dos o tres saltos llegaron hasta los horcones de la cabaña, que comenzaron a golpear furiosamente con sus parangs.En un momento siete u ocho de los horcones cayeron a tierra.Veíase a los agresores a través de las viguetas del piso.
—¡Fuego!—gritó el Capitán.
Tres disparos resonaron: dos piratas fueron muertos, y un tercero quiso huir lanzando ayes; pero fué a caer entre la yerba.Los demás lograron llegar hasta el bosque, no sin recibir otra rociada de balas.
—¡Es valiente esa canalla!—exclamó Van-Horn—.Si cortan unos cuantos horcones más, dan en tierra con la casa.
—Estoy tranquilo en cuanto a ese punto—dijo el Capitán—.Tenemos municiones para mil disparos por lo menos, y acabaremos con todos antes de que consigan derribar la choza.
—¿Creéis que repetirán el ataque?
—Después de esta segunda lección que han recibido, presumo que no se atreverán a acercarse.Parapetémonos en la plataforma, y estemos dispuestos a hacerles fuego al menor intento de avance.
Todos se colocaron junto a la puerta, con los fusiles preparados.
Los piratas no salían de la selva; pero se alejaban lo menos posible; pues de vez en cuando se oían sus voces, y alguna que otra flecha se acercaba silbando, aunque sin llegar a la cabaña aérea.
Sin duda habían cobrado miedo a las balas de los sitiados, pues se mantenían ocultos tras de los troncos de los árboles; pero parecían decididos a impedir a los náufragos todo intento de fuga.Probablemente contaban con obligarles a rendirse por hambre, recurso menos peligroso para los sitiadores y de más seguro éxito, pues los de la choza no podían resistir mucho tiempo la falta de agua.
La noche pasó sin novedad, y a la salida del sol tampoco cambiaron las cosas. Oíase hablar entre sí a los piratas, pero sin salir de la espesura donde estaban ocultos.
—Esto va tomando muy mal cariz—dijo Van-Horn.—Si la cosa sigue, no sé cómo vamos a componérnosla sin una gota de agua.
—Si hubiera una charca o un arroyo por aquí cerca, probaría a bajar—dijo Cornelio—.Voy aburriéndome de este encierro, Horn.
—¡Pues si no ha comenzado apenas!Tendremos tiempo de aburrirnos, señor Cornelio, pues los piratas no dan señales de irse.
—¿Y si probáramos a asustarlos?
—¿Cómo?
—Dándoles una acometida.
—Nos acribillarían a flechazos, y ya sabéis que sus flechas están emponzoñadas.
—¿Y si se prolonga el asedio?
—Confiamos en que se cansarán, señor Cornelio.
—Pero la sed comienza ya a mortificarnos, Horn.
—Resistiremos lo que se pueda.
—¡Ah, si se dejaran ver!
—Ya saben ellos lo que hacen permaneciendo escondidos.
—Vamos a ver si los obligamos a salir de su escondite, viejo Horn.Estoy viendo moverse algo en aquel matorral.De seguro hay allí un centinela.
Armó el fusil e hizo fuego; pero los piratas respondieron con una granizada de flechas, sin descubrirse.Sólo algunas llegaron, ya sin fuerza, hasta la casa; las otras se quedaron a medio camino.
—No se mueven, Van-Horn—dijo el joven, irritado.
—Ya lo veo, señor Cornelio.Saben que somos diestros tiradores, y huyen de nuestras balas; así que en vez de desperdiciarlas, creo que debemos almorzar.
—Será muy frugal nuestro almuerzo, Horn.
—Yo tengo tres galletas.
—Y yo dos.
—¿Y vos, Capitán?
—Mi pipa.
—Pues nosotros, ni eso—dijeron Hans y el chino.
—Pues no moriremos de una indigestión, de seguro—dijo el piloto, que no perdía su buen humor.
Se repartieron fraternalmente las cinco galletas, que desaparecieron en dos bocados, y después, tendiéndose sobre las esterillas, se entregaron al sueño bajo la vigilancia del piloto, pues habían pasado la noche en constante alarma.
El día transcurrió lentamente, sin que los piratas intentaran un nuevo ataque.No obstante, seguían tenaces en el bosque, disparando de cuando en cuando alguna que otra flecha.Al caer la tarde, los pobres sitiados experimentaban ya las torturas del hambre y sobre todo de la sed.Desde la mañana sólo habían comido aquellas galletas, y desde la noche anterior no bebían un solo trago de agua. Ninguno de ellos se quejaba, y hasta Hans, que era el más joven de todos, había resistido heroicamente, aunque tenía ya la garganta seca y la lengua hinchada. La brisa de la noche tonificó algo a los sitiados; pero tal consuelo era bien escaso; y si el asedio seguía, no podrían resistir otras veinticuatro horas de ayuno.
—Hay que intentar algo—dijo el Capitán con resolución—.Hans no puede soportar ya tantas privaciones.
—No me quejo, tío—respondió el joven—.Si tú resistes, yo resistiré también.
—No, pobre niño.Tú no tienes aún la resistencia de un hombre hecho.Esta noche iré a buscar agua.
—Te matarán, tío.
—Trataré de bajar sin que me vean.
—Yo te acompañaré—dijo Cornelio.
—¿Y yo?—exclamó Horn—.Dejad que yo vaya en busca del agua, Capitán.Tengo sesenta años, y si me matan he vivido ya bastante.
—No, valiente Horn.Tú te quedarás aquí para cuidar de mis sobrinos.No estás tan ágil como en otro tiempo, y la bajada es difícil.
—Mis músculos están aún fuertes, y bajaré como un joven, Capitán.Si os mataran, ¿quién conduciría a vuestros sobrinos a su patria?
—Tú, Horn.Tú puedes conducir muy bien una chalupa hasta más allá del Timor. Pero aún no me han matado esos tunos, ni creo que lo consigan.
—Deja que vaya yo, tío—dijo Cornelio—.Corro como un ciervo, y si los piratas me siguen les haré que revienten antes de alcanzarme.
—No, sobrino mío; no quiero...¡Ah!
Van-Stael se había vuelto de pronto hacia el sitio que en el bosque ocupaban los piratas, poniéndose pálido.
—¿Qué has visto, tío?—preguntaron con ansiedad Hans y Cornelio, montando los fusiles.
—He visto brillar una llama en las tinieblas.
—¿Dónde?—preguntaron todos.
—Hacia el bosque.
—¿Tratarán los piratas de incendiarnos la casa?—preguntó Van-Horn.
—Me lo temo—respondió el Capitán.
—Veo a los piratas que avanzan hacia nosotros—dijo Cornelio.
—¡Preparad las armas!Si prenden fuego a los horcones de la casa, estamos perdidos: ¿los ves, Cornelio?
—Están ocultos detrás de aquellas matas.¡Ah!
Una cosa que ardía se elevó del sitio señalado y vino a caer, lanzando chispas, en la parte anterior del corredor.Cornelio, exponiéndose a caerse o a recibir un flechazo, salió al corredor y arrojó todo lo lejos que pudo aquel objeto encendido, antes de que prendiera fuego en las viguetas.
—¡Es una flecha!—gritó.
—¿Una flecha?—repitió el Capitán.
—Sí, una flecha; pero con un algodón ardiendo en la punta.
—¡Ah, pillos!—exclamó Horn—.Quieren quemar la casa sin acercarse.
Otra flecha inflamada partió de entre la maleza y se clavó en la pared de la choza, amenazando incendiar las esterillas de fibras y las hojas resecas.Hans logró arrancarla y apagar el algodón que llevaba en la punta.
—¡Si estimáis en algo la vida y no queréis morir asados, romped el fuego!—ordenó el Capitán—.Hay que espantar de aquí a los piratas, o no tardaremos en vernos envueltos en llamas.
Los náufragos rompieron nutrido fuego, dirigiendo sus tiros a los matorrales en que estaban ocultos sus enemigos; pero los piratas, decididos por lo visto a acabar de una vez con ellos, seguían lanzando flechas encendidas que iban a dar unas en la casa y otras en el corredor que la circundaba.
Hans y Cornelio corrían de un lado a otro para apagarlas, mientras sus compañeros seguían disparando, aunque sin lograr contener a los asaltantes.
Dos veces en el espacio de cinco minutos prendió el fuego en los bambúes y en las esterillas del corredor; pero, aunque con gran trabajo y recibiendo quemaduras, habían logrado los jóvenes apagarlo.
Aquella lucha no podía durar mucho tiempo.Los disparos de fusil no cesaban, pero arreciaba la lluvia de flechas.Veíaselas atravesar los aires y caer en los alrededores de la casa, y algunas de ellas en el techo.
—¡Tío!—exclamó a poco Hans con voz angustiosa—.¡No podemos resistir más!¡El techo está ardiendo!
—¡Maldición!—gritó, rabioso, Van-Stael.
—¡Vamos a morir asados!—gritó Cornelio—.¡Huyamos, o la casa ardiendo se nos caerá encima!
XVIII.—L A C A Z A D E
L A S T O R T U G A S
LA construcción aérea, acribillada de flechas encendidas, ardía por varios sitios.El techo, que era de bambúes cubiertos de paja, se había incendiado también por los dos extremos y el fuego había prendido hasta en la barandilla del corredor.
Las llamas, alimentadas por tantas materias combustibles, adquirían enorme desarrollo e iluminaban todo el campo circunvecino con sus rojizos resplandores.Una densa nube de humo tachonada de chispas, que saltaban en todas direcciones, se levantaba en el espacio.El fuego había prendido también en la plataforma inferior.
El Capitán y sus compañeros, imposibilitados ya de seguir en aquella hoguera, salieron al corredor a través de las llamas y de la humareda.Al verlos los piratas, salieron de los matorrales lanzando gritos de triunfo y blandiendo sus parangs en son de amenaza.
—¡Canalla!—gritó Van-Horn—.¡Ahí va eso!
El salvaje más cercano, herido por la bala del piloto, cayó a tierra dando un alarido de desesperación.
Aprovechando la confusión producida por aquel tiro, los sitiados echaron con rapidez las pértigas que servían de escalas, y dos a dos se deslizaron por ellas llegando a la primera plataforma envueltos en fuego y en humo.
Los piratas, que se habían detenido algunos minutos ante el cadáver de su compañero, volvieron a la carga furiosamente, pero momentos después retrocedieron rápidamente.
A lo lejos, hacia el río, se habían oído gritos, que se hacían cada vez más fuertes.¿Qué ocurría al otro lado de la selva?Algo muy grave, sin duda, pues los sitiados vieron a sus enemigos volverse en tropel al bosque y huir como gamos hacia el Este.
—¡Se van!—exclamó Cornelio, admirado.
—Déjalos ir—gritó el Capitán—.Y bajemos, que la choza se va a desplomar sobre nosotros.
Llegaron a tierra y se alejaron a toda carrera en dirección opuesta a los piratas.Sólo se detuvieron cuando llegaron al lindero del bosque.
La casa aérea seguía ardiendo y amenazaba desplomarse de un instante a otro.Las llamas subían, bajaban y se enroscaban como serpientes, lanzando al aire nubes de humo y constelaciones de chispas.
El techo se había hundido; las dos plataformas, ya casi destruídas, caían a pedazos, y los bambúes, consumidos en su extremidad superior y en su punto de apoyo, se venían al suelo con gran estrépito.
—¡Ya era tiempo!—exclamó Cornelio—.Pocos minutos más, y hubiéramos caído al suelo medio quemados, desde una altura de cincuenta pies.
—¿Pero por qué han huído los piratas, cuando ya nos tenían en sus manos?—preguntó Hans.
—Por el lado del río ocurre algo grave—dijo el Capitán—.¿No oís voces?
—Sí; parece que se está riñendo allí una batalla—dijo Horn—.¿Habrán sido atacados los piratas?
—Pero ¿por quién?—preguntó Hans.
—Por alguna tribu enemiga—respondió el Capitán—.Como os he dicho, los habitantes del interior están en continua guerra con los de la costa.
—Pues el ataque no ha podido ser más oportuno para nosotros—observó Cornelio—.¿Oís?
Hacia el río se oía terrible clamoreo: eran gritos feroces, más de fieras que de seres humanos, y de vez en cuando sonaba un ruido como de tambor u otro instrumento análogo.Debía de estarse combatiendo allí encarnizadamente.
—No hay duda...es un combate—dijo el Capitán—.Alguien ha caído sobre los piratas por la espalda: quizás hayan sido los arfakis o los alfuras.
—¿Y los vencedores vendrán luego a atacarnos a nosotros?—preguntó Cornelio—.Las llamas de esa choza puede atraerlos, tío.
—Tienes razón; alejémonos de aquí cuanto antes, y dejémosles matarse a su gusto.
—¿Y la chalupa?—preguntó Van-Horn.
—Volveremos a buscarla cuando podamos.
—¿Y la encontraremos entonces?
—Confiemos en que no hayan dado con ella los piratas.Si la descubrieran, sería para nosotros un verdadero desastre.
—Como que no podríamos salir de esta tierra ni llegar a Timor.
—Vamos, amigos, antes de que lleguen los piratas o sus adversarios.Busquemos un arroyo para beber y frutas con que calmar el hambre.
Entraron en la selva y se pusieron en marcha, procurando dirigirse hacia el Oeste.La espesura era tal, que reinaba allí la oscuridad más completa.La luz de la luna, interceptada por los árboles, no podía romperla; pero bien pronto los ojos de los náufragos se acostumbraron a ella y pudieron avanzar con relativa rapidez, a pesar de las enormes raíces, las plantas trepadoras y las lianas que les cerraban el paso, obligándoles a dar largos rodeos.
Los gritos de los combatientes seguían oyéndose por el lado del río; pero a medida que los náufragos se alejaban en dirección contraria, se iban debilitando.A la media hora de marcha apenas se sentían, y poco después se apagaron por completo.¿Habría terminado la lucha?No podían saberlo, pero su resultado les era indiferente, pues tan enemigos suyos eran los unos como los otros.
Hacia media noche, después de cinco o seis millas de camino, llegaron los fugitivos a la orilla de un arroyo que corría entre bancos de arena y plantas acuáticas.Sus orillas estaban cubiertas de vegetación espesísima.
—Detengámonos aquí—dijo el Capitán—.No tengo por probable que nos alcancen.
Bajaron al arroyo y saciaron la sed.Después se dedicaron a buscar frutas para aplacar el hambre.No les fué difícil hallarlas, contando, como cuenta, la flora papú con variedad infinita de plantas silvestres de frutos comestibles, y de excelente sabor algunos.
En las mismas orillas de aquel arroyo abundaban los mangos, fruta deliciosa; había también pombos, especie de cidros enormes, tamaños como melones, también muy sabrosos. Los árboles que los producen llevan el nombre botánico de citrus decumanus
Ya bebidos y comidos, y sintiéndose tranquilos por el silencio profundo que reinaba en la selva y en las orillas del riachuelo, se entregaron al sueño, que ningún suceso vino a turbar.Los gritos de una bandada de papagayos los despertaron al alborear el día.
—Hacía muchas noches que no descansábamos tan bien—dijo Cornelio estirándose—.Ya era hora de que los piratas nos concedieran algún reposo.
—¿Se oye algo?—preguntó el Capitán.
—Nada más que el griterío de las aves, tío.Parece que el combate acabó.
—Me alegraría de que hubiesen llevado los piratas la peor parte—dijo Van-Horn—.Así nos dejarían tranquilos para siempre.
—Pronto lo sabremos, viejo.
—¿Pensáis que volvamos al río, señor Stael?
—Sí, Horn.Estoy inquieto por nuestra chalupa.
—Pero nos dejaréis almorzar antes.Me siento flojo, y el estómago me pide algo más que frutas.
—El mío me pide unas chuletas—dijo Hans—.La caza no debe faltar en esta selva.
—Y la tenemos muy cerca—dijo el chino, que desde algunos minutos antes estaba observando las plantas acuáticas.
—¿Has visto algún animal?—le preguntó Cornelio, preparando el fusil.
—Mirad allí.¿No veis moverse las plantas del río?
—Es verdad—dijo el joven—.¿Habrá peces grandes en este arroyo?
—¿O cocodrilos?—exclamó Van-Horn.
—No—contestó el Capitán—.Allí tenemos un almuerzo espléndido, viejo mío.
Van-Stael no se equivocaba: a través de las plantas acuáticas se veía caminar por los bancos de arena unos animales raros, de forma redonda, un poco alargada, y provistos de patas cortas que parecían salir de una especie de escudo.
—¿Qué es eso?—preguntaron Cornelio y Hans.
—Tortugas—dijo Van-Stael.
—En Timor nunca he visto semejantes bichos, tío—dijo Cornelio.
—Pues los hay.Es un bocado superior, y vais a probarlo.¡Ven acá, Horn!
Bajaron ambos hasta el banco, que llegaba a la mitad del río, y se precipitaron sobre las tortugas, que aún no se habían percatado de la presencia del enemigo.En un momento se apoderaron de dos de las más grandes, y las volvieron boca arriba para impedirles huir, mientras cogían otras; pero las demás se apresuraron a tirarse al agua, escondiéndose entre el limo y las plantas.
—Déjalas ir, Horn.Ya tenemos carne de sobra.
Llamaron en su ayuda a Cornelio y al chino, y entre todos transportaron las dos tortugas a la orilla.Tenían más de una vara de largo y como media de ancho, y no pesaría menos de un quintal cada una de ellas.
—Estos animales están acorazados—exclamó Cornelio, que los examinaba con curiosidad.
—Y su coraza está hecha a prueba de hacha, sobrino—dijo el Capitán.
—¿Y cómo hay aquí estas tortugas?Me han dicho que sólo viven en el mar, tío.
—Las hay de muchas especies: unas, terrestres, que son las más comunes, gruesas, cortas y con las patas parecidas a troncos; otras, de lagunas y pantanos, que son las más pequeñas; otras de río, y por último otras de mar. En esta isla abundan todas las especies, y los salvajes hacen gran consumo de ellas, pues su carne es superior.
—¿Y de qué se alimentan?
—De yerbas, raíces, lombrices, insectos acuáticos, algas marinas y pequeños crustáceos.
—¿Las hay también en otros países?
—Sí, Cornelio: las hay en Asia, en África, en Europa, y sobre todo en la América meridional.
—¿Tan grandes como éstas?
—Las hay más pequeñas, y también mucho mayores.Las que viven en los bosques de la cadena del Himalaya dan doscientas cincuenta libras de carne, sin contar el peso del caparazón, que es respetable; pero las más grandes son las llamadas elefantinas, que se encuentran en África, en el canal de Mozambique, en la isla de Madagascar y en las de la Reunión y Borbón.
Son largas como éstas, pero muchísimo más voluminosas: algo así como una bota de vino de mediano tamaño.Además, son tan fuertes y robustas, que pueden llevar encima un muchacho sin que, en apariencia, les estorbe para andar.
En la isla de los Galápagos las hay grandísimas, verdaderos monstruos antediluvianos contemporáneos del mamuth.
Las conchas de algunas especies como el carey, son muy apreciadas, y se hacen de ellas peines, mangos de cuchillo y mil otros objetos de lujo. Algunas especies fluviales dan una concha hermosísima que se paga muy cara; otras dan un aceite finísimo, transparente y realmente exquisito. De estos pobres anfibios se hace un consumo enorme, y si continúa la destrucción, antes de muchos años desaparecería la especie. En América comienza ya a escasear.
—Dicen que los pescadores de tortugas no las matan siempre—dijo Van-Horn.
—Es cierto—respondió el Capitán—.Primero examinan su cuerpo para asegurarse de la belleza de la concha, y practicándole una incisión junto a la cola ven la calidad y cantidad de aceite que puede producir.Si es escasa o de inferior calidad y además el animal está delgado, vuelven a darle libertad para que engorde.
—¿Y si, estando delgadas, tienen la concha hermosa?
—Lo privan de la concha, y lo dejan ir.
—Pero morirá en seguida, después de tan espantosa mutilación.
—No, Cornelio.Aun privado de la concha, que fué su cuna y que debía ser su sepulcro, el pobre anfibio vive.Va a esconderse en alguna hendidura y permanece en ella sin salir más que lo preciso, hasta que poco a poco le nace otra concha, que nunca es tan hermosa ni tan fina como la primera.
—¡Pobres animales!Pierden su casa, y sólo logran, después de muchos sufrimientos, otra más fea e incómoda.
—Pero viven, y ocultan su cuerpo deforme y su concha opaca y fea en las aguas de los ríos.
—Deben sufrir un martirio atroz, tío—dijo Hans.
—Cierto; especialmente cuando el cuchillo del cazador les priva de su vivienda.Pero, Van-Horn; que te olvidas del almuerzo.
—Es verdad, Capitán—contestó el piloto.
Ayudado por el chino, hizo un montón de ramas secas y encendió un alegre fuego.Cuando estuvo casi hecho brasas, decapitó una de las tortugas de una cuchillada, y sin extraer la carne de la concha la puso al fuego.
Bien pronto se esparció por la selva un olor apetitoso.La tortuga se cocinaba en su concha asándose en su propia grasa.
Cuando estuvo a punto, el piloto rompió la concha a hachazos y extrajo la carne, que dió de comer a sus compañeros.
No hay que decir que todos ellos hicieron honor al asado, después de veinte horas de ayuno.Se comieron la mitad de la tortuga, reservando para otra comida la otra mitad.
Terminada la comida, el Capitán y el piloto encendieron sus pipas, dando en seguida la orden de marcha, que emprendieron al punto, sin abandonar la segunda tortuga, que debía constituir el alimento del siguiente día.
Caminaron de prisa, pero con cautela, y a medio día llegaban al lugar de la orilla del río donde esperaban encontrar la chalupa.
XIX.—LOS ÁRBOLES DE SAGÚ
SÓLO el vocerío de una bandada de papagayos rompía el silencio que reinaba en las orillas del río.El ruido de la batalla que habían oído la noche anterior nuestros náufragos, había cesado por completo.Al parecer, los piratas y sus enemigos se habían alejado definitivamente de aquellos lugares.
Abriéndose paso a través de las yerbas y de las plantas trepadoras, y avanzando con gran precaución y deteniéndose a cada paso a escuchar, para no caer en una emboscada, los náufragos se acercaron a la ribera arrojando una detenida mirada al río.
No vieron a nadie: ni a los piratas, ni a sus misteriosos enemigos, pero vieron claramente las huellas de un encarnizado combate.
Había matas tronchadas, yerbas pisoteadas y troncos de árboles erizados de flechas.El banco de arena, que la baja marea había dejado al descubierto, estaba sembrado de trozos de lanzas y cuchillos y de escudos rotos.Más allá, hacia la orilla izquierda, se veían medio hundidos en el agua del río restos que parecían ser de una canoa, y entre las yerbas los cadáveres de algunos indígenas medio devorados ya por los cocodrilos.
—Los piratas han sido atacados y destruidos o puestos en fuga—dijo el Capitán.
—¿Por los alfuras?—preguntó Cornelio.
—Seguramente—respondió Van-Stael.
—¿Habrá alguna aldea por estas cercanías?
—Lo temo, Cornelio; y será prudente alejarse cuanto antes de estos sitios.
—Pues busquemos la chalupa.
—Vamos a ver.Empiezo a estar inquieto.
—¿Temes que la hayan descubierto?
—Sí, Cornelio.
—Sería un gran desastre para nosotros.
—Sí, sobrino mío.Allí veo el teck que ha de servirnos de guía: la chalupa tiene que estar a pocos pasos de ese árbol enorme.
—Sí, Capitán—repuso Van-Horn—: no podemos equivocarnos.
—Apresurémonos: me consume la impaciencia.
Bajaron a la orilla del río y se fueron costeando el bosque, avanzando siempre con mil precauciones, pues no estaban seguros de que aquel sitio estuviera desierto.
A medida que se acercaban al teck, que crecía en la orilla bañando sus raíces en el río, aumentaban sus inquietudes, y sus miradas se fijaban angustiosas en las plantas y en las yerbas para descubrir el lugar en que habían escondido la chalupa.
No llevaban mucho tiempo explorando, cuando Cornelio, que caminaba distante, se detuvo.
—Tío—dijo con voz alterada—.Creo que nos han robado la chalupa.El montón de ramas con que la tapamos debía estar aquí, y no lo veo.
—¿Será posible?—exclamó Van-Stael palideciendo.
Adelantóse; examinó con gran atención el lugar en que se encontraban, entreabriendo las malezas, y acabó lanzando una exclamación de ira.
—¡Infames!
—¿La han robado?—preguntaron acercándose Hans, Cornelio y Van-Horn.
El Capitán les indicó, con un ademán de desesperación, las ramas esparcidas por el suelo.
—¡Ah, ladrones!—rugió Cornelio, pálido de ira.
—¡Estamos perdidos!—exclamó el piloto.
En efecto, la chalupa ya no estaba allí.Aunque había sido perfectamente escondida entre las yerbas y luego recubierta de ramas y de hojas, o los piratas o sus enemigos la habían encontrado y se la habían llevado.Los víveres y los demás objetos que contenía habían desaparecido igualmente.Sólo habían dejado allí un remo roto y, por lo tanto, inservible, y algunos trozos de cuerda.
—¿Y qué hacemos ahora?—se preguntó Van-Stael que parecía anonadado.—¿Quién nos llevará ahora a Timor? ¡Miserables! ¡Hasta los instrumentos náuticos nos han robado!
—¡No nos han dejado ni siquiera una galleta!—dijo Cornelio.
—¡Qué desastre, si no hubiéramos tenido la precaución de llevarnos las municiones!—dijo Van-Horn.—Por fortuna nos quedan aún setecientos u ochocientos cartuchos, y teniendo armas no se muere uno de hambre en este país.
—Y sin chalupa, ¿cómo podremos volver nunca a nuestra isla?—dijo Hans.
—¿Y dónde nos encontramos ahora, Capitán?—dijo Horn.
—¿Qué nos importa estar en un punto o en otro?—Todos están igualmente lejanos de Timor para nosotros—replicó Van-Stael.
—Yo creo que nuestra situación no es desesperada, Capitán, y que con un poco de valor lograremos salir de este trance.Por eso quería saber si estamos muy distantes de Dory.
—¿Del puerto de Dory?—preguntó el Capitán, en cuyos ojos brilló un relámpago de esperanza.
—Sí; y si podemos llegar a él, no tendremos grandes dificultades para volver a nuestra patria. Ya sabéis que ese puerto es muy frecuentado por los pescadores de trépang malayos y chinos, y también por nuestros compatriotas que van allí a adquirir conchas de tortugas, nuez moscada y aves del paraíso disecadas.
—Es verdad, Horn.No había pensado en el puerto de Dory.
—¿Podréis decirme si está muy lejos y si nos será fácil llegar a él?
—Lo creo muy difícil, Van-Horn; porque Dory está en la península septentrional al lado de allá de la bahía de Geelwinck, y tendríamos que atravesar para llegar allí territorios inmensos cubiertos de selvas impenetrables y poblados por gentes ferocísimas.Tengo otro proyecto que me parece mejor y más practicable.
—¿Cuál es, señor Stael?
—Tú sabes que en la costa Suroeste de la Isla desemboca el Durga, que es uno de los ríos más caudalosos de ella. Tratemos de llegar a ese río y bajemos por él hasta el mar, bien en una balsa, bien en una canoa que podremos construir ahuecando un tronco de árbol. Desde allí iremos a las islas Arrú, que son las más frecuentadas por nuestros compatriotas y los pescadores de trépangNo debemos de estar a más de veinte o treinta leguas del río, y quizás podamos llegar a sus orillas dentro de seis o siete días.
—¡Buena idea, Capitán!—exclamó Van-Horn.
—¿Y no podríamos costear la Isla, evitando así el penetrar en los bosques?—preguntó Cornelio.
—Sería un camino mucho más largo—le contestó Van-Stael. La costa meridional hace muchas curvas y vueltas y hacia el Suroeste avanza muchísimas leguas dentro del mar. Necesitaríamos más de un mes para llegar al río Durga.
—Y estamos sin víveres, tío.
—No nos pondremos en camino sin provisiones, Cornelio.No podemos contar siempre con la caza, que puede faltarnos.
—¿Y de dónde vamos a sacar los víveres?: yo no veo por aquí más que frutas, deliciosas, sí, pero poco nutritivas.
—Llevaremos con nosotros gran cantidad de galletas, mejores que las que nos han robado.
—¿Has encontrado alguna panadería?—preguntó Cornelio riendo.
—No; pero te aseguro que muy pronto tendremos todo el pan que nos dé la gana.¿Es verdad, Horn?
—¡Ya lo creo!¡Y qué pan, señor Cornelio!—dijo el piloto—.Seréis el hornero, y nosotros los amasadores.
—Quiero ver ese milagro.
—Y yo—dijo Hans.
—Ante todo busquemos para acampar un sitio más seguro y oculto—dijo el Capitán—.Los aires de estos lugares no son buenos para nosotros, y nos conviene un sitio donde podamos trabajar sin temor de que nos molesten.¡Valor, muchachos!Alejémonos de este río, y vamos a escondernos en la selva.
La prudencia les aconsejaba partir; pues nada extraño hubiera sido que volvieran por allí los piratas o sus contrarios, que quizás tuvieran no lejos de aquellos lugares sus moradas.
Cargaron con la tortuga, de la cual de ninguna manera querían deshacerse, y se pusieron en marcha a través del bosque, dirigiéndose hacia el Oeste.El piloto, que conservaba una pequeña brújula de bolsillo, los guiaba sin temor a equivocarse, aunque lo intrincado de aquella selva no les permitía seguir un rumbo fijo.
Hans y Cornelio, como buenos cazadores que eran, escudriñaban con la vista el ramaje para no desaprovechar la ocasión que se les presentase de hacer un buen tiro. Dejábanse ver de cuando en cuando aves hermosísimas. Ora eran bandadas de cierta especie de palomas coronadas de penachos, ora de apimachus magnificus, pájaros de forma elegantísima, con plumas de un negro aterciopelado en el dorso, la garganta y el pecho azul oscuro con reflejos verdosos y la cola larga adornada de plumas de barbas sutilísimas. También se veían grupos de apimachus albus, aves del tamaño de gallinas, con el plumaje blanco plateado en la parte posterior del cuerpo y negro en la anterior, con colas rarísimas formadas de seis o siete penachos rizados; bandadas de promerops superbi, aves de negro plumaje, cola larga y espesa y un penacho de plumas en la cabeza, y papagayos de multitud de variedades: amarillos, grises, azules y rojos, también en bandadas.
Parecía, en cambio, que no había cuadrúpedos en aquella parte de la Isla, pues ni se veían puercos salvajes, ni babirusos ni otros animales que tanto abundan en otras regiones de ella.
Hacia las tres, al atravesar un claro del bosque, hicieron un descubrimiento singular nuestros viajeros. Era un árbol—un ficopisocarpo—de cuyas ramas pendían, en vez de frutas, unos pájaros extrañísimos del tamaño de pollos, de alas membranosas, con el cuerpo vestido de un plumón castaño de reflejos rojizos.Estaban agarrados a las ramas por las patas, tenían las alas abiertas y extendidas y parecían adormilados.Habría sobre doscientos.
—¿Qué pajarracos son ésos?—preguntaron Hans y Cornelio, sorprendidos.
—Pteropus eduli—respondió el Capitán riéndose—, o diciéndolo más claro, murciélagos gigantes, que esperan que se haga de noche para echarse a volar.
—Son enormes—observó Hans—.¿Y qué hacen en esa rara posición?
—Duermen, después de haberse comido todas las frutas del árbol; pues son muy glotones—respondió Van-Stael.
—Malos bichos deben de ser ésos.
—No lo creas, Hans.Se dice que todos los pájaros les temen; pero no es verdad. Son utilísimos al hombre, pues acaban con muchos insectos dañinos que le chupan la sangre.
—A pesar de ello son muy perseguidos, según he oído decir—dijo Hans.
—Es verdad.Los desgraciados murciélagos, que nos parecen topos o ratones voladores, son aborrecidos y perseguidos cruelmente en todas partes sin motivo alguno, no más que por superstición estúpida.Se les cree espíritus de las tinieblas, se dice que de noche se beben el aceite de las lámparas, y se cuentan otras mil patrañas sobre ellos.En unas partes los clavan en las puertas y en las paredes; en otras, los queman vivos y hacen con ellos mil atrocidades.
—¿Es verdad que son ciegos, tío?
—No; pero se cree que los ojos les sirven de muy poco o de nada.Se ha probado a inutilizárselos y se les ha visto volar con la misma seguridad que antes y sin tropezar en delgados hilos colocados ante ellos.Parece que se orientan por el tacto, o por el oído, que se les supone agudísimo.En cambio, no tienen o se cree que no tienen olfato o que, de tenerlo, es muy imperfecto.Y ahora ¡vamos, muchachos, que el pan nos espera!
—¿Dónde?—le preguntaron sus sobrinos.
—Pronto lo encontraremos.
Se pusieron en marcha, siguiendo siempre el mismo rumbo, pasando de una selva a otra y cogiendo frutas de vez en cuando, hasta que, después de una hora de camino, el Capitán se detuvo en un angosto llano rodeado de árboles.
—Aquí está nuestro pan—dijo señalando un árbol de unos veinte pies de alto y de tres y medio o cuatro de diámetro, de larguísimas hojas, que en vez de crecer derecho, se torcía, tomando una dirección oblícua.
—¡Nuestro pan!—exclamaron los dos jóvenes admirados.
—Y muy bueno, señores míos—dijo Van-Horn—.La harina está en sazón, pues veo las hojas cubiertas de un polvo gris.
—¿Y dónde está esa harina?
—En el tronco del árbol, señor Cornelio.
—Os burláis, viejo Horn.
—No; os lo aseguro.Ahora lo veréis.
El piloto empuñó el hacha y atacó briosamente con ella el tronco del árbol, que ofrecía una resistencia increíble.El Capitán tuvo que relevarle en el trabajo un cuarto de hora después, hasta que por último la planta, cortada circularmente a dos pies del suelo, se desplomó con gran estrépito.
—Mirad—dijo el piloto.
Hans, Cornelio y el joven pescador se acercaron, y con gran sorpresa vieron que aquel tronco estaba lleno de una materia ligeramente rosada y al parecer muy dura.
—¿Qué es esto?—preguntó Cornelio.
—Harina; o, si lo prefieres, sagú—dijo el Capitán.
—Lo conozco de nombre y hasta lo he probado en Timor, tío.
—Te creo, pues en aquella isla se produce también.
—Y me pareció muy gustoso y nutritivo.
—Es una planta maravillosa—exclamó Hans.
—Y utilísima—dijo el Capitán—.Crece sin necesidad de cultivo y se reproduce mucho.Bastan tres árboles para alimentar a una familia durante un año entero.
—¿Abundan mucho estas plantas, tío?
—Mucho; y no se encuentran solamente aquí. Las mejores y las más productivas son las llamadas por los naturalistas metroxilon sagus y metroxilon rumphii; pero hay muchas otras especies.
Crecen en casi todas las islas de la Malasia, especialmente en Borneo, Filipinas, Molucas, en ésta en que estamos, en la India, en las Maldivas, en Sumatra y en América, en la Luisiana; pero la harina que producen no es siempre igual.La de las Maldivas, por ejemplo, es granulosa, dura, grisácea, y no uniforme; la de Sumatra tiene los granos redondos y blancos o amarillentos; la de la Luisiana es gris, y la de las Molucas y Nueva Guinea es roja, blanca o gris.Un árbol del tamaño de éste que acabamos de cortar da unos ocho quintales.
—¡Qué afortunada tierra, tío!
—Efectivamente; porque no es poca fortuna para una persona el proporcionarse pan para doce meses con sólo cuatro o cinco días de trabajo.
—¿Y cómo se prepara esta harina?
—Ahora lo verás.¡Al trabajo, mi fiel Horn!
El piloto no había perdido el tiempo.Arrancadas las grandes hojas, daba hachazos en el tronco caído, dividiéndolo en pedazos de dos palmos de largo; pero a costa de grandes esfuerzos, porque la corteza, aunque no gruesa, era durísima.Al fin logró dividir el tronco en ocho trozos.
—Ahora, la maza—dijo el piloto, enjugándose el sudor de la frente—.Hay que romper las raíces interiores.
El Capitán, que había cortado una gruesa y pesada rama y le había dado forma de maza, iba ya a trabajar con ella, cuando se oyó un grito terrible.
Volviéronse todos y vieron al joven chino luchando desesperadamente con una serpiente enorme que lo tenía preso entre sus anillos.
—¡Gran Dios!—exclamó el Capitán—.¡Un pitón!
Todos estaban helados de espanto.
XX.—LOS BOSQUES
DE LA PAPUASIA
SI la Nueva Guinea es la patria predilecta de las más espléndidas aves de la creación, lo es también de las serpientes, y sobre todo de los pitones, que son los mayores y más formidables reptiles de los bosques.Ninguna serpiente de las especies conocidas le supera, ni le iguala, ni con mucho, en tamaño; ni siquiera las boas de las selvas brasileñas.
Abundan en todas las islas de la Malasia, en la India, donde hay muchísimas, y en África; pero no las hay en Europa, aunque, a juzgar por las que se encuentran en estado fósil en los terrenos terciarios, debió de haberlas en tiempos remotos.
No son venenosas; pero su ferocidad y su audacia las hacen en extremo temibles.Se atreven con el hombre y con los animales más valientes y corpulentos: hasta con el tigre.El inglés Wádington vió a una en las orillas del Ganges sorprender a un tigre real, apretarlo entre sus potentes anillos y sofocarle al fin, a pesar de los zarpazos y mordiscos del tigre.Tienen tan fuerte musculatura, que estrujan a un oso o a un buey entre sus anillos, y es tal su vitalidad, que aun después de muertas tienen durante horas enteras sujeta su presa.
Schouten, en su viaje a la India narra a este propósito el siguiente hecho:
Durante la recolección del arroz algunos campesinos del Malabar dejaron en la cabaña a un muchacho que, por estar enfermo, no podía salir con ellos al campo.
El muchacho salió de la choza y se tendió a la sombra de una palma, donde se quedó dormido.En aquella posición le sorprendió un pitón gigante.Al volver los campesinos oyeron gemidos sofocados, pero no les hicieron caso al principio.Como siguieran oyéndolos, salieron de la choza y vieron a la monstruosa serpiente, que tenía envuelto al muchacho, aún vivo, entre sus anillos.El padre del muchacho, revistiéndose de valor, partió a la serpiente por la mitad de un hachazo; pero ella, así mutilada, siguió apretando el cuerpo del muchacho hasta sofocarlo.
Viven generalmente estas serpientes en los bosques calientes y húmedos, donde acechan a sus presas, bien ocultas en la yerba, bien suspendidas de los árboles.Prefieren para emboscarse la proximidad de los ríos, para sorprender a los animales que acuden allí a beber.
Aunque no son muy gruesas, pueden tragarse animales diez o doce veces más voluminosos, y veinte veces más pesados que ellas; la dilatabilidad de sus mandíbulas y la elasticidad de su piel que son extraordinarias, se lo permiten. Y así tiene que ser, pues como carecen de garras para despedazar a su presa, han de tragársela entera. Así tardan mucho tiempo, hasta una semana a veces, en deglutirla.
El pitón que había sorprendido al chino era de los mayores, pues no tenía menos de veintidós pies de largo.El horrible reptil, que quizás estuviera dormido en la espesura, advertiría la presencia del chino y se le acercaría silenciosamente, apresándolo de pronto entre sus formidables anillos.El desgraciado chino, casi sofocado, pálido como un muerto y con los ojos fuera de las órbitas, agitaba desesperadamente el brazo que le quedaba libre, haciendo por agarrar la cabeza del reptil, que tenía la bifurcada lengua fuera de la boca.
Cornelio, Hans y el mismo Van-Horn, paralizados por el terror, estaban como clavados en el suelo; pero el Capitán había acudido en socorro del joven con un hacha en la mano.Sabía que un momento de retardo podía ser fatal al pobre chino, cuyos huesos crujían ya, oprimidos por los anillos de la serpiente.
El arma cayó sobre el reptil con fuerza irresistible, cortándole el cuerpo a unos siete pies de la cola.Herido de muerte, aflojó al instante los anillos, y soltó al chino, para arremeter, mutilado y chorreando sangre como estaba, con aquel nuevo enemigo, dando silbidos de cólera.
Pero Van-Stael no era hombre asustadizo.Dió un rápido salto atrás para librarse de la serpiente, y en seguida le asestó otro terrible hachazo, que la tendió en la yerba con el casco de la cabeza partido en dos.
—¡Pobre muchacho mío!—exclamó el valiente Capitán acudiendo adonde estaba el chino—.¿Te ha roto las costillas?
—No, señor—respondió el chino con voz apagada—.Me tenía ya medio ahogado; pero aún estoy con los huesos enteros, gracias a lo pronto que acudisteis en mi ayuda.
—¿No viste el peligro?
—No, señor; me sorprendió por la espalda.¡Qué miedo he pasado, Capitán!
—Lo creo, pobre muchacho.Por fortuna pude acudir a tiempo.
—¡Ah, tío!—exclamó Cornelio—.¡Nunca he experimentado emoción semejante!¡Sentí que me faltaban las fuerzas!
—No me sorprende.Estas serpientes dan miedo hasta a los tigres.Tú, acuéstate y descansa, Lu-Hang; y nosotros trabajemos antes de que nos pille la noche.
Van-Horn, repuesto ya de su susto, emprendió con gran actividad el trabajo que tenía entre manos y que había suspendido.Empuñó la maza que el Capitán le había preparado, y se puso a golpear la médula roja del sagú, contenida en el pedazo de tronco que sobresalía de la tierra.
—¿Por qué la golpeas así, en vez de sacarla?—le preguntó Cornelio, que seguía atentamente la operación.
—Porque está sujeta por una verdadera red de fibras—respondió el piloto—.Si no se rompen esas fibras no hay modo de sacarla.¡Mirad, ahora!
El Capitán metió ambos brazos en el tronco y extrajo un gran puñado de harina, que salió mezclada con blancas y finísimas hebras, al parecer muy resistentes y tenaces.
—¿Se comen también esas hebras?—preguntó Cornelio.
—No—respondió el Capitán—; echarían a perder el pan, porque son leñosas.
—¿Hay que separarlas?
—Sí, y para ello construiremos un cedazo con hebras de coco, para perder menos tiempo.
El Capitán vació por completo aquella parte del tronco del árbol, y amontonó la harina sobre grandes hojas.
Después puso otra de las rodajas del tronco sobre la que acababa de vaciar y manejando con fuerza la maza, la despojó de toda la harina, repitiendo la maniobra con todos los trozos, y obteniendo en pocas horas muy cerca de ocho quintales de harina, que formaba un montón enorme.
Había aún que cernerla para separarla de las fibras; pero habiendo llegado la noche, se dejó aquella segunda operación para el día siguiente. Cernieron, con todo, por lo pronto, una pequeña cantidad de aquella harina, la amasaron con un poco de agua y la pusieron a cocer sobre brasas.
Con aquel pan y con tortuga asada cenaron muy bien aquella noche. Acabada la cena, Van-Horn hincó en el suelo algunas estacas y formó un cobertizo de hojas que los librasen de la humedad de la noche, y lo rodeó de los trozos de tronco vacíos de sagú, que sirvieran como de empalizada que los defendiera de las flechas si llegara el caso.
Cornelio hizo el primer cuarto de guardia emboscándose en un matorral, y los demás se entregaron al sueño.
Aquellas precauciones resultaron inútiles, porque la noche pasó con tranquilidad y en silencio.Ni hombres ni fieras asomaron por aquellos sitios.
Al amanecer, todos se entregaron al trabajo para preparar la provisión de pan.Van-Horn construyó una especie de cedazo con hebras de cáscara de coco, y se puso a cerner la harina.El capitán y Hans echaban agua en el cedazo para hacer pasar la fécula, y Cornelio y el chino la amasaban en panes de a cuatro libras, que secaban después al sol.Habrían podido también reducir la harina a grano, pero hubieran necesitado un recipiente de hierro, y no lo tenían.
Para obtener el sagú granulado como el comercio lo lleva a Europa, se echa la harina en una caldera puesta al fuego y se la tuesta ligeramente revolviéndola sin cesar, y después se la lava y empaqueta. Los granos así obtenidos adquieren un sabor más agradable y un color más rojizo.
A mediodía tenían ya doscientos panes secándose al sol.Como ya eran bastantes, pues los náufragos no podían cargar con un peso excesivo, abandonaron la harina sobrante a los pájaros.
Por la noche los panes, ya perfectamente secos, fueron envueltos en hojas de plátano, que los conservan muy bien, y amontonados bajo el cobertizo.
—Tenemos para un mes—dijo el Capitán—.Mañana nos podremos poner en camino, sin miedo de pasar hambre.
—Pero nos falta la carne—dijo Hans.
—Nos la procuraremos durante el viaje, glotón.Las aves no faltan en esta selva, y tampoco nos faltarán cuadrúpedos.
—Será prudente llevar con nosotros una provisión de agua—dijo Van-Horn—.No la encontraremos siempre.
—Es que no tenemos vasijas.¿Dónde vamos a llevarla?—preguntó Cornelio.
—Tampoco las tienen los papúes—dijo el Capitán—; pero disponen de recipientes, y en sus canoas no falta nunca el agua dulce.
—¿Y cómo se las componen?
—Ahora lo verás.
De uno de los muchos bambúes que por allí había, cortó con el hacha un trozo del grueso del muslo, y lo dividió en otros trozos más pequeños cortándolo por cerca de los nudos.
—Aquí tienes una vasija—dijo tomando en la mano uno de ellos—.La caña de bambú está hueca, como sabes, entre cada dos nudos, lo mismo que cualquiera otra especie de cañas, y este trozo tiene sendos nudos en sus extremos.
—Ya comprendo: se hace un agujero en uno de los nudos, se echa por él el agua, se tapa después con un tarugo y ya está hecha la vasija.
—Efectivamente, Cornelio.Se explica que en tierras donde la Naturaleza nos da hechos tales utensilios, no haga grandes progresos la industria del hombre.Y ahora, acostémonos; que mañana tenemos que ponernos en camino.
Se habían ya guarecido en el cobertizo, cuando con gran sorpresa para todos ellos oyeron por el lado del bosque los ladridos de un perro.
—¿Los papúes?—preguntó Cornelio, poniéndose en pie de un salto.
—¡Imposible!—contestó el Capitán, arrojándose fuera con el fusil en la mano.
Horn y los tres jóvenes, muy alarmados, salieron también armados de sus fusiles.Los ladridos continuaban a intervalos regulares, pero sin acercarse.
—Es imposible que sean los papúes—repitió el Capitán, que no apartaba la vista del bosque.
—¿Por qué?—le preguntó Cornelio.
—Porque nunca han tenido perros, ni aquí los hay.
—Sin embargo, esos son ladridos de perro, tío.
—¿Habrá en el bosque algún cazador europeo?—exclamó Van-Horn.
—¿Aquí, en esta selva tan alejada de los puertos que frecuentan los buques?
—Algún explorador, señor Stael.
—¡Hum!Lo dudo, Van-Horn.
—¿Y cómo puede haber aquí un perro sin amo?
—Pero ¿será un perro?
—¿Y qué puede ser?Esos son ladridos.
—Es que si fuera un perro ya estaría aquí, y esos ladridos ni se acercan ni se alejan.
—Es verdad, Capitán.
—Tened dispuestas las armas, y vamos a aclarar este misterio.
Manteniéndose ocultos entre la maleza para no recibir a mansalva una lluvia de flechas envenenadas, entraron en el bosque, que estaba oscuro, pues ya iba a ponerse el sol.Su sorpresa llegó al colmo cuando notaron que los ladridos venían de lo alto.
—¡Calla!—exclamó Cornelio—.¿Un perro en las ramas de un árbol?¿Cómo explicar esto, tío?
El Capitán, en vez de responder, lanzó una carcajada.
—¿De qué te ríes?—le preguntaron Hans y Cornelio.
—Es que el caso es para reirse, muchachos—les dijo—. ¿Queréis ver al pretendido perro? Mirad entre las ramas de aquel durión
Dirigieron la vista hacia donde el Capitán les había indicado, y vieron, sosteniéndose en una gruesa rama, un pajarraco negro del tamaño de un cuervo, y que a intervalos regulares daba ladridos tan perfectos que parecían salir de la garganta de un perro.
—¡Dichoso país!—exclamó Cornelio—.No sabía que hubiera pájaros que ladrasen[6]
—Por fortuna, son inofensivos.Vámonos a dormir.
Pasaron también aquella noche sin novedad.Durante el cuarto de guardia del piloto hubo una falsa alarma, motivada por ciertos ruidos sospechosos que se oyeron hacia el bosque; pero después todo quedó tranquilo.
A las seis de la mañana todos estaban de pie, dispuestos a emprender valerosamente la marcha hacia el Oeste.Repartieron las provisiones de sagú proporcionalmente a las fuerzas de cada cual; cargaron con los barrilillos de bambú llenos de agua, y después de dar un adiós a aquellos sitios, se entraron por el bosque, decididos a llegar hasta el río Durga.Dificultaba mucho su marcha la espesura del bosque, que ni siquiera la luz del día dejaba pasar, sino a medias.Los árboles de teck, sagú, mangostán, cedro, bambú, arenghe, saccaripre, betel, rotang y otros infinitos, se apiñaban, entrelazando su ramaje y sus raíces, y los bejucos y las plantas trepadoras formaban impenetrables redes corriéndose de un árbol a otro, subiendo, bajando y serpenteando por la tierra.
No faltaban los árboles frutales silvestres. Veíanse muchísimas mangustanas cargadas de sus deliciosas frutas; gigantescos durines cuyas ramas se rendían al peso de las suyas, que son del tamaño de sandías, de enorme peso y envueltas en agudas espinas; buá bangha o artocarpi integrifoglia, altísimos, con enormes ramas, y que dan los mayores frutos de la tierra, pues dos hombres no pueden apenas con una de ellas, frutas bastante nutritivas y que maduran todo el año, y mangos silvestres.
Después de cinco horas de marcha llegaron nuestros viajeros al centro de un inmenso grupo de árboles que despedían un olor acre, pero muy agradable.
—¿Qué aroma tan exquisito, tío!—exclamó Cornelio.
—Procede de estos árboles—dijo el Capitán deteniéndose—.¡Qué fortuna hay aquí para los que pudieran aprovecharla!—añadió—.Estos son los árboles que dan la nuez moscada.Míralos bien, Cornelio, que lo merecen.
XXI.—E L B A B I R U S S A
LOS árboles de la nuez moscada (myristica moschata) son hermosísimos, parecidos a nuestros alerces.Tienen veinticinco o treinta pies de alto y crecen espontáneamente en los bosques húmedos y calurosos de ciertas regiones intertropicales del Asia Oriental.Por los motivos que después diremos, sólo los hay en algunas de las islas Molucas, donde se los cultiva en grande escala, y en los bosques inmensos y salvajes de Nueva Guinea.Viven sesenta u ochenta años y no fructifican hasta los nueve.
No se crea que el árbol da las nueces tales como las pone en circulación el comercio.Su fruto es una especie de albérchigo grande, de corteza cenicienta, que, al madurar, se abre, dejando ver una pulpa carnosa y rojiza que envuelve a la nuez, la cual está revestida de una membrana delgada, pero recia.El árbol produce todo el año, viéndosele con flores y frutas al mismo tiempo; pero las nueces con que se trafica se recogen, ordinariamente, en los meses de Abril, Julio y Noviembre.
Se las seca tres días seguidos al sol para conservarlas, cubriéndolas de noche del rocío, que les es dañoso. Quítaseles después la membrana que las envuelve y se las baña en agua de cal para librarlas de las picaduras de los insectos. Para asegurar más su conservación suele encerrárselas, antes de ese baño, en cañas de bambú, y someterlas a la acción de un fuego lento durante tres meses. Las mejores son las que se arrancan a mano del árbol; siguiéndolas en valor las que se recogen de su pie después de caídas, naturalmente, y las menos estimadas son las silvestres.
En otro tiempo, los holandeses, que se habían hecho dueños de la Malasia, tuvieron el monopolio de la nuez moscada, y para sostenerlo, impidiendo la competencia, destruyeron inmensos plantíos valiéndose de medios violentos y hasta inhumanos, y limitaron el cultivo a la isla de Banda, que produce la mejor calidad de ellas, y a otras tres islas de aquel archipiélago; pero pronto se convencieron de lo poco discreto de tal sistema, tratándose de un producto de puro lujo y de uso limitado, y dejaron a los malayos la libertad de cultivarlo a su guisa.
—¡Hermosos árboles!—exclamó Cornelio acercándose a uno de ellos—.¡Y qué olor tan penetrante el de sus frutas!
—Hay aquí una fortuna—dijo el Capitán—.¡Qué desgracia tener que dejarla!
—Los indígenas la recogerán.
—No la aprecian, y la abandonan; como tampoco estiman en nada el clavo, que tanto se aprecia entre nosotros.
—¿Hay alguno aquí?
—Sí; mira uno, Cornelio.Crecen en los terrenos que producen la nuez moscada; pero prefieren los volcánicos.
Cornelio, Hans y el mismo Van-Horn se acercaron al árbol indicado, que crecía en los linderos del bosquecillo, y lo observaron atentamente.Tenía más de veinte pies de alto, y estaba cuajado de pequeños ramitos de flores de un color rojo oscuro que despedían un aroma delicadísimo.
—¿Es de estas flores de donde se saca el clavo?—preguntó Hans.
—El clavo consiste precisamente en sus pétalos—le respondió el Capitán—; pero no se recogen las flores hasta que se caen naturalmente.Después se las deja secar al sol hasta que toman un color casi negro.Un solo árbol de éstos da una buena renta; pues produce durante muchos años; desde los siete hasta los ciento veinte.
—¿Son comunes a todas estas regiones?
—Se da en todas las islas de la Malasia; pero mejor que en ningunas otras en las Molucas, que parecen ser su verdadera patria.
—¡Cuánta planta preciosa encierra esta isla, tan abandonada por los colonos europeos!—dijo Cornelio.
—Es verdad—respondió el Capitán—.Han poblado otras islas mezquinas y de tierras áridas, y se han olvidado de este paraíso.
Iban ya a ponerse en marcha, cuando una bandada de grandes pájaros cayó sobre el bosquecillo de nueces moscadas, y se puso a picar ávidamente la fruta.
—¿Qué volátiles son esos?—preguntó Cornelio.
—Palomas carpófagas—respondió el Capitán—.Son golosísimas de nueces moscadas, y a mi parecer las verdaderas productoras de los bosques de ese árbol, por las semillas de él que difunden por todas partes con sus excrementos.
Hans, deseoso de cazar una de aquellas aves, se echó el fusil a la cara; pero un grito de Van-Horn le detuvo.
—¡Tenéis algo mejor en que emplear vuestros tiros!—exclamó en el momento en que pasaba a toda carrera, por el lindero del bosque, un animal semejante al puerco en la corpulencia.
El joven, que se había vuelto al oir las voces de Hans, disparó contra la res; pero no debió acertarle de lleno, porque el animal desapareció en la espesura, después de lanzar un gruñido.
—¡Va herido!; ¡sigámoslo, señor Cornelio!—dijo Van-Horn.
—Pero ¿qué animal es ése?—preguntó el joven.
—Un babirussaApresurémonos a seguirlo, o perderemos su rastro—le replicó el piloto.
Pusiéronse en persecución del animal, que, efectivamente, debía de estar herido, pues se veían manchas de sangre en las malezas.Tampoco debía de haberse alejado mucho, pues se sentían sus pisadas y sus gruñidos y el ruido que hacía al abrirse paso a través del ramaje.
Cornelio, que era más ágil, corría como un gamo, saltando por encima de las raíces y rompiendo con su cuchillo las lianas que se oponían a su paso, seguido de Horn, que hacía desesperados esfuerzos para no perderlo de vista; pero el babirussa, a pesar de la sangre que iba perdiendo, no paraba de correr.
Duraba ya media hora aquella persecución, cuando Cornelio, que había vuelto a cargar el arma, vió a la res aprisionada entre un tejido espesísimo de lianas.Hizo fuego por segunda vez, y el animal cayó muerto.
—¿Le acertasteis?—preguntó Van-Horn, que estaba unos trescientos pasos detrás.
—Sí, y bien, pues no se mueve—respondió el cazador.
—¡Qué cena, señor Cornelio!; ¡chuletas deliciosas, como las del cerdo!; ¡cosa algo mejor que las palomas a que ibais a tirar!
Avanzando por entre las lianas, llegó Cornelio hasta donde yacía el animal, que estaba completamente inmóvil. Era un verdadero babirussa, que es como lo llaman los malayos, palabra que, traducida literalmente, significa puerco-ciervo, aunque nada tiene de común con los cuadrúpedos de esta última especie.
Pertenece a la de los paquidermos, y constituye un género particular de la familia de los cerdos, animal éste con el cual tiene gran semejanza.Difiere de él en tener las patas más largas, el cuello más grueso, el hocico algo caído y los ojos pequeñísimos.Es mucho más veloz que él en la carrera, circunstancia a que debe sin duda el calificativo de ciervo, que forma la segunda parte del nombre con que lo designan los malayos.
No tiene el pelo cerdoso, como el de los puercos, sino corto y lanudo, de un gris rojizo, y tiene la boca armada de dos largos colmillos que se encorvan hacia arriba, en dirección de los ojos del animal.
Viven los babirussas en las selvas de las islas de Malasia, en Ceilán y en Nueva Guinea, y se dejan domesticar si son de poca edad. Los indígenas aprecian mucho su carne, que, en el sabor, se asemeja a la de nuestros puercos monteses.
—¿Lo habéis matado?—preguntó Horn acercándose.
—Le he dado en la cabeza—le contestó Cornelio.
—Cortemos un trozo de él, por lo pronto, y volvamos al lado del Capitán.
—¿No se comerán las fieras el resto?
—Hay pocas fieras en Nueva Guinea, si es que hay algunas, señor Cornelio.Algunos dicen que hay tigres; pero no es seguro.
—Sí; pero hay pitones, cocodrilos...
—No hay que temer.Regresemos, señor Cornelio: estamos lo menos a tres millas de donde salimos y podemos extraviarnos.
—¿No tienes brújula?
—No; se la dejé al Capitán.
—Entonces, apresurémonos, Horn.Mi tío puede inquietarse.
El piloto descuartizó con su hacha al babirussa; cargó con un costillar, y junto con Cornelio, emprendieron la vuelta hacia donde habían quedado sus compañeros.Por desgracia, se habían olvidado de señalar los lugares por donde habían ido pasando, y para colmo de desventura, las manchas de sangre que a su paso dejara el animal no eran visibles en aquel caos de vegetales.Anduvieron muchísimo inútilmente.El bosquecillo de nueces moscadas no parecía.
Detuviéronse muy inquietos.
—Creo que nos hemos perdido—dijo Cornelio.
—Me lo temo—dijo Horn—.No hemos vuelto por el rumbo que trajimos a la venida.
—En una selva como ésta es muy fácil perderse, Horn.Sin señales que guíen en la marcha, hay tendencia a andar describiendo círculos más o menos amplios.Eso es sabido.
—Así es, efectivamente, señor Cornelio; y se ha advertido que se desvía uno siempre hacia la izquierda.
—Es probable que por efecto de ello nos hayamos alejado, en vez de acercarnos; ¿no lo crees así, Horn?
—Mucho me lo temo.
—¡Qué desgracia!
—Tenemos nuestras armas.
—¿Y de qué pueden servirnos para sacarnos de este apuro?
—Pueden servirnos para hacer señales con ellas disparando unos cuantos tiros.
—¡Pues hagámoslo antes de extraviarnos más, Horn!
Descargó Cornelio el fusil al aire; pero la espesura del bosque se comía el ruido y no lo dejaba propagarse.Pusieron el oído por si sonaba algún disparo lejano en contestación al suyo, pero nada advirtieron.
—¿Has oído algo, Horn?—preguntó Cornelio.
—Nada oigo—contestó el piloto—.Con esta espesura no hay manera de oir nada.
—Hagamos unos cuantos disparos más, Horn.
Dispararon varias veces sus fusiles uno tras otro y después a un mismo tiempo, dirigiendo hacia arriba la puntería; pero sólo consiguieron asustar a los pájaros.
—El caso es grave—dijo Cornelio.
—Veamos—dijo el piloto—.El bosque de nueces cae al Oeste.
—Sí.
—¿Y dónde estamos?Me parece que al Oeste, si los rayos del sol no me engañan.
—Pero ¿a qué distancia?
—Eso es lo que no podemos saber; pero me parece que el babirussa huyó hacia el Sur. Caminando, pues, hacia el Norte, nos cruzaremos, más o menos lejos, con el Capitán.
—¿Y si está buscándonos y se ha dirigido al Oeste?
—En tal caso trataremos de llegar a la orilla del Durga.Sabemos que se dirige allí, y tendremos que encontrarle.
—No perdamos tiempo, y a ver si nos reunimos con nuestros compañeros antes de que se haga de noche.
Se pusieron en camino tratando de orientarse por el sol, que declinaba rápidamente; pero les era casi imposible verlo a causa de la espesura.Las selvas de la Papuasia son intrincadísimas.Abundan en árboles gigantescos, cuyas copas se elevan hasta doscientos pies y más sobre el suelo, ligados entre sí por espesas y revueltas lianas, y debajo de ellos hay una espesísima vegetación de árboles de mediano y pequeño tamaño, que detienen absolutamente los rayos del sol y que dejan sumida en la oscuridad toda la parte baja del bosque cercana a la tierra.Aun a mediodía se ve poco en lo interior de esas selvas; de noche, absolutamente nada, haciéndose imposible dar un paso por ellas, a pesar de faltar por completo la vegetación herbácea por falta de luz y de aire.
Van-Horn y Cornelio caminaban, pues, casi a la ventura.De vez en cuando disparaban tiros y se detenían a esperar la respuesta, pero en vano.
Al llegar la noche, rendidos de fatiga, hambrientos e inquietos, se detuvieron al pie de un árbol del pan, de enorme tronco.
—¡Pobre tío!—dijo Cornelio con tristeza—.¡Qué mal rato estará pasando!
—Ya lo encontraremos, señor Cornelio.Mañana al amanecer nos pondremos en marcha y discurriremos el modo de comunicarnos con él.
—¡Qué mala noche pasará, Horn!Quizás crea que hemos caído en manos de los papúes, y hasta nos tenga por muertos.
—Sabe que estamos armados y que sabemos defendernos.Confiemos en Dios.
El piloto, aunque aquejado por tristes pensamientos, cortó aquella penosa conversación, encendiendo fuego y poniendo a asar sobre las brasas algunas chuletas del babirussa. Después, a falta de sagú, pues lo habían dejado en el bosquecillo de nueces para andar más ligeros cuando emprendieron la carrera tras del babirussa, echó mano de algunas frutas del árbol bajo el cual estaban.
Eran del tamaño de melones medianos, cubiertas de una piel rugosa, y contenían en su interior una pulpa amarilla y tierna, que se prepara asándola sobre brasas.Sirve de pan, y tienen sabor parecido al de las batatas dulces.
La cena fué triste; y aunque los dos hombres estaban hambrientos comieron poco, porque la inquietud les había quitado el apetito.
Después de apagar el fuego, que pudiera descubrirlos a los salvajes que quizás hubiera por aquellos contornos, se tendieron en la yerba y esperaron impacientes la luz del nuevo día para seguir buscando a sus compañeros.
XXII.—L A V E N G A N Z A
D E L O S P A P Ú E S
AUNQUE estaban cansadísimos, no pudieron cerrar los ojos en toda la noche.Sus inquietudes, lejos de calmarse crecían de momento en momento.Pensaban en el Capitán y en sus compañeros, a quienes suponían buscándolos en aquella inmensa selva.
Daban vueltas intranquilos sobre sus lechos de hojas, aguzaban los oídos y contenían la respiración, creyendo siempre oir algún grito o alguna detonación.De vez en cuando se levantaban, trepaban a algún árbol para escuchar mejor; pero pasaban las horas una tras otra sin que ningún rumor viniera a turbar el silencio.
Hacia media noche, vencidos por el sueño y el cansancio, iban ya a quedarse dormidos, cuando oyeron de pronto gritos lejanos.
Ambos se pusieron en pie con las armas en la mano.
—¿Has oído, Van-Horn?—le preguntó Cornelio con voz reposada.
—Sí, señor Cornelio—contestó, alarmado, el piloto.
—¿Serán nuestros compañeros, mi tío, mi hermano...?
—No lo sé; pero empiezo a tener esperanza.
—Acudamos, Van-Horn, antes de que se alejen.
—¿Con esta oscuridad?
—No importa.Ya trataremos de orientarnos.
Abandonaron el árbol y se pusieron en camino, marchando tan aprisa como les era posible por entre los troncos y las raíces y a través de los bejucos.Los gritos seguían oyéndose cada vez más cercanos.
Haciendo desesperados esfuerzos, cayendo y tropezando acá y allá, siguieron la marcha.Unos mil quinientos pasos llevarían andados, cuando cesaron de pronto los gritos.Cornelio se preparaba ya a descargar el fusil para llamar la atención de sus compañeros, cuando Horn lo detuvo bruscamente, diciéndole:
—¡Allá veo brillar un fuego!
Cornelio miró en la dirección indicada, y, en efecto, a distancia de setecientos u ochocientos pasos vió brillar una llama al través del follaje.
—¿Habrán acampado?—preguntó.
—¿Y si no fueran ellos?—dijo Van-Horn—.No cometamos imprudencias, señor Cornelio, sin estar seguros de que sean nuestros compañeros.
—Es verdad; pero no debemos quedarnos aquí.
—No; y avanzaremos; pero con precaución.¡Silencio y avante!
La llama seguía brillando y era cada vez más fuerte, esparciendo un vivo resplandor a través de los árboles de la selva.Cornelio y el piloto, con los fusiles preparados, se dirigieron hacia aquel sitio, procurando no hacer ruido. A treinta pasos de aquella hoguera se detuvieron de común acuerdo, y muy disgustados, pues habían sufrido un desengaño.
Sentados alrededor de ella, doce papúes discutían animadamente.Otro de ellos atado fuertemente con sólidas lianas, estaba tendido sobre la yerba, haciendo desesperados esfuerzos por librarse de sus ligaduras.
Los primeros eran fuertes, musculosos, de pechos amplios, facciones angulosas y duras como las de la raza malaya, pelo abundante y rizado, dientes agudos y ennegrecidos por el uso del betel[7] y piel cobriza, pero de tonos sucios.
Iban completamente desnudos y llevaban un hueso atravesado por el cartílago de la nariz, consistiendo sus armas en arcos, mazas, y lanzas con la punta de hueso.
El prisionero era de más elevada estatura, rostro ovalado y regular, abundante cabellera lanosa sujeta con un ancho peine de bambú, y tenía la piel del hermoso color negro de las buenas razas africanas.
Llevaba los brazos y el cuello adornados de aros y collares de cobre, y de dientes de animales, y el pecho cubierto con un peto fabricado de un tejido de fibras vegetales. Rodeábale la cintura una especie de faldeta de algodón rojo, más larga por delante que por detrás.
—¿Qué casta de gente es ésa?—preguntó Cornelio al oído a Horn.
—Los que están sentados al fuego son Alfuras o Arfakis montañeses del interior.En cuanto al prisionero, me parece un papú de la costa, en traje de guerra.
—¿Irán a comérselo?
—Quizás, porque los arfakis son antropófagos y odian mortalmente a los papúes de la costa.
—¿Y vamos a dejar que se coman a ese desgraciado?
—No, señor Cornelio; y con tanto mayor motivo cuanto que los papúes de la costa no son malos y tienen frecuente trato con los europeos.Si lo libertamos nos puede prestar muy buenos servicios y hacer que encontremos al capitán Stael, conduciéndonos a las orillas del Durga.
—Vamos a enterarnos antes de lo que va a pasar.
Su espera no fué larga, pues poco después llegaba un salvaje desnudo como los demás arfakis, pero de estatura más alta, adornado de dientes de cuadrúpedos y conchas de tortuga y dos grandes aros de metal pendientes de las orejas.En la cabeza llevaba un gran penacho de plumas de colores.
—Debe de ser un jefe—dijo Horn a Cornelio.
El recién llegado se acercó al prisionero y le interrogó detenidamente.Después hizo señas a sus compañeros para que se levantaran en seguida, arrojando al fuego ramas resinosas que llevaban consigo.
Cuando hubieron encendido una inmensa hoguera, se arrojaron sobre el prisionero y le ataron las manos a la espalda.
—Van a asarlo—dijo Cornelio.
—No lo creo—respondió Van-Horn—.Creo más bien que se trata de una venganza.Preparémonos a hacer fuego.
Entretanto, los arfakis sujetaban con bejucos a la espalda del desgraciado un haz de hojas secas.El prisionero lanzaba gritos y se revolvía furiosamente.
A poco, los arfakis encendieron el haz de hojas secas que le habían atado a la espalda, y con las lanzas y a mazazos lo arrojaron en la hoguera.
—¡Ah, canallas!—gritó Cornelio—.¡Fuego, Van-Horn!
Dos disparos resonaron a un tiempo.Cayeron dos de aquellos hombres, y los otros, espantados de aquel ruido, que no habían oído hasta entonces, y de la muerte súbita de sus compañeros, dieron a huir a todo correr lanzando gritos de terror.
Cornelio atravesó de un salto la línea de fuego, arrancó de las espaldas del espantado prisionero, las hojas encendidas, y con sus robustos brazos le sacó de allí colocándole al pie de un árbol.
—No temas—le dijo desatándole las manos.
—No nos detengamos aquí, señor Cornelio—dijo Horn—.Los salvajes pueden tener otros compañeros acampados por estos contornos y volver en mayor número.
—¿Y quieres abandonar a este pobre diablo?
—Si no está reñido con su pellejo, vendrá con nosotros.
—Gracias—dijo el papú en perfecto holandés.
—¡Calla!—exclamó Cornelio, admirado—.¡Conoce nuestra lengua!
—No me admira—dijo Horn—.Nuestros compatriotas vienen mucho por estas islas.
—¿Quieres seguirnos?—preguntó Cornelio al papú.
Este no respondió, pero le miró como diciéndole: explicaos.
—No puede saber muchas palabras—dijo Horn—.Mejor comprenderá el malayo, idioma que se habla en la costa occidental de la isla.
Repitió la pregunta en dicha lengua, y al punto obtuvo respuesta.
—Soy vuestro esclavo: os seguiré donde queráis.
—Nosotros no tenemos esclavos—respondió Van-Horn—: serás nuestro amigo.Síguenos.
Partieron a la carrera precedidos por el papú, el cual les abría camino apartando con cuidado las ramas y los bejucos que podían molestar a sus salvadores.
Aunque ya no se oían los gritos de los arfakis, siguieron corriendo durante una hora, internándose cada vez más en la tenebrosa selva.
Detuviéronse a descansar en medio de un matorral de plantas trepadoras.
—¿Crees que nos seguirán tus enemigos?—preguntó Horn al papú.
—Están amedrentados por las armas de fuego—contestó el interpelado.
—¿Y qué has hecho?¿De dónde vienes?¿Quién eres?
—Soy un papú del Durga, hijo del jefe Uri-Utanate.
—¡Del río Durga!—exclamó el piloto—.¡Ah, qué suerte!¿Está muy lejos tu aldea?
—A dos días de marcha.
—Y ¿por qué te has alejado de ella?
—Porque quería matar a Orango-Arfaki, jefe de los montañeses, enemigo de mi padre y de mi tribu.
—Y ha sido él quien ha estado a punto de matarte a ti.
—¿Qué le estás diciendo?—preguntó Cornelio.
—Os lo explicaré.Debéis saber que cuando dos tribus están en guerra, los más valientes juran matar a los jefes enemigos, y procuran hacérselo saber.Los jefes, advertidos, hacen cuanto pueden por apoderarse de esos juramentados, y los hacen perecer quemados entre espinos resinosos.Es una antigua costumbre de estos pueblos.
—Y este papú es hijo de un jefe, por lo que he podido entender.
—Sí, señor Cornelio; y su tribu está en la orilla del Durga.
—Pues entonces nos guiará hasta allí.
—Sí; pero antes trataremos de encontrar a nuestro tío y a nuestro hermano.Los salvajes saben guiarse por los bosques, y seguir una huella, por leve que sea.
—Informa de todo a este hombre.
Van-Horn no se hizo repetir la indicación, y contó al papú las peripecias de su extravío en el bosque.
—Me habéis salvado la vida, y soy vuestro esclavo—respondió el indígena—.Buscaremos a vuestros compañeros, y luego os conduciré a todos ante mi padre, que os entregará una gran piragua para que volváis a vuestro país.Nosotros no amamos a los europeos, de los cuales tenemos grandes motivos de queja; pero mi padre y mi tribu acogerán bien a mis salvadores.Marchemos, que va a ser de día.
—¿Y cómo harás para encontrar a nuestros compañeros?—preguntó Horn.
—Sé dónde está el bosquecillo de nueces moscadas.He cazado allí palomas y aves del paraíso, hace una semana.
—Pero tienes las espaldas llagadas por las quemaduras.
—No importa; no me molestan mucho.
—Vamos, pues—, dijo el piloto.
El sol apuntaba ya, dorando las copas de los árboles gigantes y despertando a las aves, que comenzaban a cantar volando de rama en rama.
El papú, Cornelio y Van-Horn no se detenían a admirar a aquellas aves, entre las cuales las había de los más raros y preciosos plumajes, y apretaban el paso para llegar cuanto antes al bosquecillo de moscadas, esperando encontrar allí al Capitán, Hans y el chino.
Varias veces habían tenido que detenerse para pasar a través de los bejucos, que les impedían avanzar, estorbándoles el paso.Para mayor desgracia, hacia las diez de la mañana llegaban a las márgenes de una verdadera selva de plantas trepadoras, tan espesas, tan enredadas las unas con las otras, que no se podía cruzar por ella, sino con muchísimo trabajo.
—¿Qué plantas son éstas?—preguntó Cornelio a Van-Horn.
—Plantas de pimienta—respondió el piloto—.Ya quisiera yo llenar con ellas la bodega de un buque de cien toneladas.
—Una verdadera fortuna.
—Lo habéis dicho, señor Cornelio; pero inútil para nosotros, y que ahora nos van a dar muchísimo que hacer.
XXIII.—L O S P R I S I O N E R O S
EL piloto no se había equivocado.Aquella selva estaba tan llena de obstáculos, que no hubieran podido vencerlos ni aun arrastrándose como serpientes, y que iban a obligarles a dar inmensos rodeos.
Hay muchísimas variedades de la planta de la pimienta—el piper nigrum, el piper lungun, el magro piper y otras—y crecen en la India, en Ceilán, en las Guayanas y en muchas de las Antillas; pero la Malasia es su verdadera patria.
Son plantas silvestres parecidas a la vid, pero requieren cuidadosas atenciones si se quieren obtener grandes productos de ellas.De sus flores, que no tienen cálices y que se agrupan en largas guirnaldas blancas, salen las habas, que primero son verdes, después rojas y por último amarillas.Coséchanse antes de que maduren del todo y se secan al sol o a fuego lento, adquiriendo color negruzco y aspecto rugoso.
Hablamos de la pimienta negra, que es la mejor; la blanca, que es menos ardiente y aromática, se obtiene dejándola madurar hasta cierto punto, macerándola por uno o dos días en agua de cal para que pierda la cascarilla externa, y secándola después como la pimienta negra.
Es raro que este mísero grano haya sido bastante para poner en comunicación, desde los tiempos más remotos, a los habitantes de Europa con los de la India.Ya en el tiempo de los romanos era un artículo importantísimo, que se expedía en grandes remesas desde la India y llegaba a Europa a través del Océano Indico y el mar Rojo.Pagábasela a tan altos precios, que se hizo proverbial su carestía.Para ponderar el alto valor de una cosa se decía que era cara como la pimienta.
El papú, Cornelio y Van-Horn, tropezando y cayendo, y mareados por el olor acre de la pimienta, iban abriéndose camino a hachazos, avanzando poco a poco y descansando a cada instante para limpiarse el sudor que les inundaba, pues el calor era insoportable en lo interior de la selva.
Poco después de mediodía llegaron los viajeros a lugares más transitables, aunque siempre dentro del bosque.
—¡Ya era tiempo!—exclamó Cornelio entre uno y otro estornudo—.¡Por poco me ahogo ahí dentro!
—¡Yo estoy humeando!—decía el piloto—.¡Si no estoy cocido, me falta poco!Descansaremos un rato antes de emprender de nuevo el camino.
Disponíanse a seguir este consejo, cuando vieron al papú esconderse de un salto en la yerba.
—¿Qué ocurre?...¿Llegan los arfakis?—preguntó Cornelio, mirando en derredor suyo.
—No veo a nadie—contestó el viejo.
Pero en seguida se agachó bruscamente, haciendo señas a Cornelio de que le imitara, e indicándole, al mismo tiempo, que dirigiese la vista hacia lo alto de un árbol.
Cornelio miró en la dirección que Horn le indicaba, y no pudo reprimir un grito de sorpresa.
Quince o veinte aves se habían posado en una gruesa rama, y se peinaban al sol su plumaje ¡pero qué plumaje!Las tintas más espléndidas, los reflejos más brillantes y variados, todos los colores del prisma se confundían en aquellas plumas.
Eran algo mayores que pichones, casi del tamaño de gallinas, con la cabeza de un amarillo dorado en la parte inferior y verde oro en la superior; el dorso era castaño con reflejos también dorados, la cola rizada, de tonos multicolores, lo mismo que las alas, de debajo de las cuales les salían como una especie de borlas de fino plumón amarillo pálido con reflejos plateados.
Alumbrados por los rayos del sol, que producían en aquellas soberbias tintas reflejos brillantísimos, no parecían aves, sino ramilletes de flores salpicados de pedrería.
—¡Qué soberbios volátiles!—exclamó Cornelio—. Nada he visto en mi vida más hermoso, ni creo que lo haya en toda la redondez de la Tierra.
—Es verdad, señor—dijo Van-Horn—.No hay aves que superen a éstas en hermosura.Con razón se las llama aves del paraíso.
—¡Ah!¿Estas son las famosas aves del paraíso?
—Sí, señor Cornelio.
—Siendo tan hermosas, no deben ser desagradables al paladar.
—Son deliciosas, y de carne perfumada, pues se alimentan de nueces moscadas y de flores de pimienta.Nuestro amigo el papú parece que codicia sus plumas.Miradle cómo acecha a esas aves.
—¿Y para qué quiere las plumas?
—Ya os lo diré.Ahora lo oportuno es hacer fuego, antes de que huyan.
Apuntando con gran cuidado hicieron fuego simultáneamente.
Dos aves, heridas de muerte, cayeron al suelo, mientras las otras, espantadas por la detonación, huían como un grupo de flores.
Cornelio se apresuró a recoger la presa, examinándola con curiosa atención, mientras Van-Horn, que pensaba más en la carne que en las plumas, encendía una alegre hoguera.
El papú, que parecía contentísimo del resultado de aquel doble disparo, se puso a desplumar delicadamente una de las aves, amontonando con gran cuidado las hermosas plumas.
—¿Y qué hará con ellas?—preguntó Cornelio—.¿Adornarse quizá la cabellera?
—No, señor Cornelio.Imitará con esas plumas dos aves del paraíso, que venderá luego a los chinos, a los malayos o a nuestros compatriotas.
—¿Que imitará dos aves?
—Esa es la palabra, señor Cornelio—contestó Horn, riéndose.
—No te comprendo.
—Me explicaré mejor.Las aves del paraíso son muy solicitadas, lo mismo por los chinos, que las quieren para adornar sus estancias, que por los europeos, que las venden a los grandes museos o a los negociantes en plumas de lujo.
Los chinos, y sobre todo los malayos, vienen a adquirirlas a Nueva Guinea o a las islas Arrú, pues no se crían en otros sitios, y las pagan muy bien.Tentados por la codicia, los papúes persiguen encarnizadamente a esas aves.
Para no destrozarlas o echar a perder su plumaje con las flechas, las cazan con cerbatana, lanzándoles cañitas sutilísimas que llevan una bolita de creta en la punta.También les lanzan, por medio del arco, unas flechitas formadas de nervios de hojas.
Otra manera que emplean para cazarlas consiste en apostarse al acecho al píe de los árboles donde descubren que duermen y en sorprenderlas en su sueño agarrándolas con la mano.
—¡Buen procedimiento!—exclamó Cornelio.
—Con semejante guerra de exterminio las aves del paraíso comienzan a escasear, y los papúes recurren al engaño.
Como esos pájaros cambian de plumaje una y aún dos veces al año, los indígenas recogen con gran cuidado esas plumas, y, las arman, con gran habilidad, en los cuerpos de cualquiera otra ave parecida a la del paraíso.Y hacen tan admirablemente esas imitaciones que se hace muy difícil notar el engaño, y os aseguro que en muchos museos de zoología figuran palomas disfrazadas con el nombre de aves del paraíso.
—¿Y los malayos lo saben?
—No ignoran que los papúes falsifican esos volátiles; pero no los pueden distinguir de los verdaderos.
—Entonces nuestro amigo, el papú, con esas plumas imitará dos aves.
—Y hasta cuatro, señor Cornelio, y obtendrá a cambio de ellas buenas botellas de licor o armas.
En tanto que los dos europeos charlaban, el hijo del koranos[8] Uri-Utanate había empaquetado las plumas en una hoja y había puesto a asar las dos aves.
Media hora después, los tres la emprendían con el asado, que lanzaba un exquisito olor a nuez moscada; y acabada la comida, se ponían en marcha, pues estaban impacientes por llegar al bosquecillo y reunirse a sus compañeros.
La selva no era tan espesa como antes, aunque abundaban las plantas trepadoras conocidas por los malayos con el nombre de giunta wan (urcola elastica) perteneciente al género de las apocíneas, que producen una especie de goma que se utiliza también como alimento.
Tampoco escaseaban los rotangs (calamus), lianas o bejucos delgados, pero que alcanzan la inverosímil longitud de ochocientos y hasta mil pies. Había, no obstante, en la selva muchos claros que permitían a los náufragos marchar cómodamente.
El papú, verdadero hombre de los bosques, los guiaba sin vacilar un momento, yendo siempre por un camino más o menos recto, pero que infaliblemente debía conducirlos al bosquecillo de nueces moscadas.De vez en cuando miraba al sol para guiarse, y en seguida redoblaba el paso separando las ramas o cortando los bejucos que podían molestar a sus salvadores.
Hacia las tres de la tarde dirigió una larga mirada en torno suyo, y dijo mirando a Van-Horn:
—El bosquecillo está allí, detrás de aquel teck.
—¡Ya están bien cerca, señor Cornelio, y oirán un disparo!—gritó el piloto.
—¡Ah!—exclamó Cornelio—.¡Al fin voy a volver a ver a mi tío y a Hans!
Levantó el fusil y lo descargó al aire; pero no le respondió ninguna detonación.El piloto y el joven se miraron con gran ansiedad.
—Nada—dijo el viejo, poniéndose pálido.
—¿Habrán partido?
—No lo sé; pero mis inquietudes redoblan.
—¿Estarán, tal vez, dormidos?
—¿A estas horas?No son más que las tres, señor Cornelio.
—Habrán salido en nuestra busca.
—Es posible; y aun creo que encontraremos alguna señal.Corramos.
Precedidos por el papú se dirigieron a la carrera hacia el bosquecillo, adonde llegaron bien pronto, pues el indígena, que comprendió que algo grave debía de haber sucedido, los guió sin vacilar.
Cornelio y Van-Horn se detuvieron ante los árboles.Ambos estaban muy pálidos y dirigían ansiosas miradas a aquellos árboles; pero ni uno ni otro vieron a nadie.Solamente las palomas coronadas ocupaban las ramas, comiendo las exquisitas frutas.
—¡Ya no están aquí!—exclamó sollozando el joven.—¡Dios mío!¿Dónde los encontraremos?
—Veamos, señor Cornelio.No es posible que se hayan marchado, sin dejar aquí algo para nosotros.
Entraron bajo los árboles y llegaron al sitio en que habían acampado el Capitán, Hans y el chino.Se veían aún algunas huellas: trozos de pan de sagú, cenizas, una pequeña choza medio caída, plumas de palomas, pero nada más.
—¡Nada!¡Ni un papel que nos indique el camino que han seguido!—exclamó Van-Horn con desesperación.
A poco, mientras él y Cornelio registraban entre la yerba, vieron al papú, que se había alejado para buscar las huellas del Capitán, volver corriendo, con la ansiedad pintada en el semblante.
—¡Allí!—gritó señalando al piloto el lindero de la gran selva.
—¿Qué has visto?—le preguntó Horn, que tuvo un momento de esperanza—.¿Hombres blancos, quizá?
—No; pero venid.
Cornelio y Hans lo siguieron, llegando hasta un grupo de enormes duriones. Allí, con gran angustia, vieron en el suelo algunos panes de sagú pisoteados, balas de fusil, un pedazo de paño que reconocieron como perteneciente al traje del Capitán, y el sombrero del chino; observaron, además, algunas flechas clavadas en los troncos de los árboles, una maza medio rota y cuerdas de fibras de rotang
—¿Qué ha pasado aquí?—exclamó Cornelio con voz ronca.
—¡Aquí ha habido un combate!—respondió Horn mesándose el cabello—. ¡Los salvajes han acometido a nuestros compañeros!
—¡Y tal vez mi tío, mi hermano y el chino han sido muertos!
—¡No!...¡Esperad!...
El piloto se precipitó entre la yerba y recogió un trozo de carta arrugado, que había al pie de un árbol.En él se veían algunas palabras escritas con el zumo de una planta.
—Leed, señor Cornelio—le dijo, intregándole el pedazo de papel.
El joven lo estiró, y leyó:
"Prisioneros de los salvajes.Nos llevan hacia el Durga.—Van-Stael."
—¡Han sido sorprendidos y hechos prisioneros—exclamó Horn—; ¿pero, por quiénes?¿Por los papúes o por los arfakis?¿Los harán esclavos, o se los comerán?...¡Uri-Utanate!
El papú pareció no haberle oído: había arrancado una flecha clavada en un tronco, y la miraba con atención.
—¡Uri-Utanate!—repitió el marino.
Esta vez el salvaje le oyó, y se le acercó diciéndole:
—Yo conozco esta flecha.
—¿La conoces?—exclamó Van-Horn.
—Sí; y pertenece a los guerreros de mi tribu.
—¿Estás seguro de no equivocarte?
—No me engaño.
—¿Y por qué motivo los de tu tribu han llegado hasta aquí?
—Mi padre los ha conducido.
—¿Para sorprender a nuestros compañeros?
—No, porque no podía saber que estaban aquí, sino para salvarme de manos de los arfakis.Un compañero mío, que pudo huir cuando me hicieron prisionero, le habrá advertido de mi desgracia.
—¿Y si por vengar tu muerte mata a los nuestros?
—No; nosotros hacemos la guerra a los europeos porque nos han maltratado.
—¿Y los matará?
—Mi padre no mata a los prisioneros.No somos antropófagos tampoco: los hacemos esclavos.
—Pues nosotros los libraremos, aunque tengamos que incendiar tu aldea.
El papú se sonrió.
—El hijo de Uri-Utanate ha sido salvado por vosotros, y es vuestro esclavo.Cuando mi padre lo sepa, será amigo vuestro y os hará conducir a todos a vuestra patria.
—¿Está muy lejos el Durga?
—A dos jornadas de marcha.
—¿Cuándo crees que fué el asalto?
—Al alba, porque estas ramas tronchadas están aún húmedas de savia.Si hubiera sido ayer, ya estarían secas.
—Señor Cornelio; partamos sin perder un minuto—dijo el piloto—.Dentro de cuarenta y ocho horas abrazaremos al Capitán, a Hans y al chino.
—¡En marcha, Van-Horn!Me siento tan fuerte ahora, que andaría diez leguas sin detenerme.
Recogieron los panes de sagú esparcidos entre la hierba, y se pusieron en marcha penetrando en la gran selva, que se extendía hacia el Oeste.
XXIV.—EL JEFE URI-UTANATE
EL Capitán, Hans y el chino habían esperado en vano en el bosquecillo de nueces moscadas la vuelta de los cazadores, que se habían alejado siguiendo al babirussa
Al principio no se inquietaron, creyendo que el animal los había llevado muy lejos; pero viendo que las horas pasaban sin que Cornelio ni Horn volvieran, comenzaron a recelar que les hubiera podido ocurrir alguna desgracia.
Encontrándose en país salvaje, habitado por tribus hostiles y algunas sospechosas de antropofagia, y poblado además de no pocos animales feroces, sus temores no carecían de fundamento.
El Capitán, cuyos recelos aumentaban a medida que el día iba decayendo, decidió marchar en busca de sus compañeros. Después de haber recomendado a Hans y al chino que no abandonaran el bosquecillo y vigilasen atentamente, se puso en marcha hacia el Sur, siguiendo las huellas del babirussa y teniendo la precaución de señalar los árboles a su derecha, dando en ellos hachazos, a fin de guiarse al regreso.
Se internó mucho en la selva; pero ya iba al acaso, pues había perdido las huellas del animal.De vez en cuando llamaba a gritos a sus compañeros, sin obtener respuesta.
Como el sol iba declinando y temía no poderse guiar al regreso, se vió, a pesar suyo, obligado a volver al campamento, con la esperanza de hallar en él a los cazadores que podían haber vuelto por otro camino.
Su desesperación llegó al colmo, cuando sólo vió a Hans y al chino.
—Se han extraviado—dijo—.¿Qué será de ellos?Los imprudentes, persiguiendo a la res, se han olvidado de hacer señales en los árboles, y Dios sabe dónde estarán ahora.
—No pueden estar muy lejos, tío—dijo Hans—. El babirussa perdía sangre y no habrá podido correr mucho. De seguro volverán.
—Pero la selva es inmensa, Hans, y muy fácil extraviarse en ella.
—Van-Horn es un marino, y tú sabes que los hombres de mar saben orientarse muy bien.
—En el mar, sí; ¡pero en estos bosques, donde no pueden verse el sol ni las estrellas!Pero tengamos paciencia.No veo otro remedio por ahora.
Construyeron una pequeña choza con hojas y ramas entrelazadas, y se guarecieron en ella para pasar la noche sin atreverse a dormir, por temor de no oir los gritos o señales de sus compañeros.
Las horas pasaban sin que Cornelio ni Van-Horn volviesen.Sólo a media noche creyeron sentir una lejana detonación y gritos; pero no se repitieron.
El Capitán hubiera querido partir al instante; pero la oscuridad era profunda y temía extraviarse.Hubo, pues, de renunciar a su proyecto.
Al alba, vencidos por el cansancio de aquella larga y angustiosa velada, se quedaron dormidos; pero su sueño duró poco, pues fueron bruscamente despertados por unos gritos salvajes.
Iban a ponerse en pie, cuando se precipitaron sobre ellos treinta o cuarenta papúes armados de cerbatanas, mazas y lanzas, y adornados de plumas y collares de dientes de cuadrúpedos y conchas de tortugas.
Hans y el chino fueron en un instante reducidos a la impotencia, antes de que pudieran hacer uso de sus armas.El Capitán, empuñando un hacha, se había lanzado fuera tratando de guarecerse en la selva; pero no pudo lograrlo, porque se vió rodeado por un numeroso grupo de salvajes y hecho prisionero, a pesar de su desesperada defensa.
Un viejo papú, de alta estatura, con la cabeza adornada de plumas de aves del paraíso, y liada a la cintura una banda de tela que le caía por delante, se acercó al Capitán y le dijo en lengua malaya:
—¿Dónde está mi hijo?
—¿Tu hijo?—exclamó Van-Stael—.¡No sé quién es!
—Había venido aquí para matar al jefe de los arfakis.
—No lo he visto.
—¡Mientes!—gritó el papú—.¡Tú lo has matado!
—Te repito que no lo he visto.
—Los europeos son nuestros enemigos.
—Yo no he sido nunca enemigo tuyo.
—Tú quieres engañarme; pero eres mío, y serás mi esclavo, o te entregaré a mis súbditos para que te coman.
—Estás borracho, papú—dijo el Capitán, que iba perdiendo la calma—.¿Qué historia es ésa que me cuentas?
—¿Qué hacéis en este bosque?
—Hemos naufragado en estas costas, arrojados por la tempestad, y trataba de llegar al río Durga, para luego ir a las islas Arrú y desde allí volver a mi patria.
—¿Y no has visto a los arfakis?
—Ni a uno siquiera.
—¿Qué es lo que ha ocurrido a mi hijo?
—¿Pero cómo quieres que lo sepa?
—¿Son amigos tuyos los arfakis?
—Si los hubiera encontrado, me habrían comido.
—No te creo: serás mi esclavo, hasta que encuentre a mi hijo.
—Como quieras.¿Dónde está tu aldea?
—En la orilla del río Durga.
—Es mi camino—murmuró el Capitán—.Cornelio y Van-Horn saben que vamos en busca de ese río, y tal vez nos los encontremos allí.Sin embargo, se lo advertiré, por si vuelven a este sitio.
Arrancó una hoja de un libro de memorias, y escribió en ella las palabras que más tarde debían leer sus compañeros, arrojándola medio arrugada sobre la yerba.
—¿Qué has hecho?—le preguntó el jefe.
—Un voto a mi genio protector—respondió el Capitán—.Te aconsejo que no toques ese papel, si no quieres morir.
El papú, supersticioso como todos sus compatriotas que creen en los genios del mar y de la noche, se guardó muy bien de tocar el papel.Al contrario, temiendo que fuera un poderoso maleficio, apresuróse a dar la orden de marcha.
Convencido de que su hijo había sido muerto por los arfakis o por sus prisioneros, volvía a su aldea.
La marcha a través de aquellos grandes bosques fué penosa, sobre todo para los tres náufragos, a quienes les habían atado las manos a la espalda para impedirles todo intento de rebeldía o de fuga, durante el descanso nocturno.
Al alba del tercer día, los papúes y sus prisioneros llegaron a la orilla del Durga, gran río, de rápida corriente, que surca una gran parte de la vasta isla hacia Occidente, y que desemboca cerca del cabo Valke, en el trozo de mar que baña el archipiélago de las islas Arrú.
Una gran aldea acuática fundada sobre altísimos pilotes ocupaba una enorme extensión de la orilla izquierda.La componían cuarenta espaciosas cabañas rectangulares, con largos corredores provistos de barandas de bambú que las ponían en comunicación unas con otras.Los pilotes que sostenían aquellas construcciones estaban hincados en el fondo del río.Comunicábanse con la orilla por medio de puentes móviles, bajo los cuales, atadas a aquella selva de estacas, se balanceaban en el agua gran número de barcas apareadas hechas de troncos de árboles ahuecados, y provistas de un puente de unión, de palos y de velas.
Los papúes atravesaron los puentes y entraron en la aldea a los gritos de júbilo de sus habitantes.Encerraron a los prisioneros en la habitación del jefe, que era la más vasta de todas, pues no tenía menos de ciento cincuenta pies de largo por la mitad de ancho, y estaba situada en la medianía de aquella larga fila de casas.
El Capitán y sus compañeros tuvieron que hacer peligrosos ejercicios gimnásticos para andar por aquellos puentes y corredores, cuyos pisos eran muy semejantes a los de la casa aérea de que atrás hablamos.Varias veces estuvieron a punto de caerse, pero sus guardianes les ayudaban a seguir, acostumbrados como estaban aquellos salvajes a caminar por tales suelos sin poner jamás el pie en falso. La única ventaja de aquel sistema de pavimentos consiste en que, sin necesidad de escobas, está siempre limpio de inmundicias.
—¿Y ahora, qué vas a hacer de nosotros?—preguntó el Capitán al jefe, cuando se vió dentro de la estancia junto a sus compañeros.
—El consejo de los ancianos de la tribu decidirá de vuestra suerte—respondió el salvaje—.Si habéis matado a mi hijo, moriréis.
—¡Qué testarudo!—exclamó el Capitán, impaciente.—¡Te he dicho que no somos enemigos tuyos!
—Todos los hombres de tu raza son enemigos míos.
—Otros, sí; nosotros, no.
—Es igual; todos sois lo mismo.
—¡Pero si yo no he visto a tu hijo!
—Lo habrán matado los arfakis, tus aliados.
—¡Eres un canalla!
—Soy Uri-Utanate.
—¡Un pillo!—gritó el Capitán exasperado.
—¡Calla, hombre blanco!
—¡No tengo miedo a los tuyos!
—Más tarde me lo dirás.
—Mira, viejo negro, que tengo en la selva compañeros libres, y si nos tocas a mí o a los míos, quemarán tu aldea.
—Mis guerreros me defenderán.
—¡Oh, bandido!
El Capitán, furibundo, se había levantado amenazando con los puños al jefe, cuando de pronto oyó dos disparos de fusil, seguidos de gran gritería.
—¡Dos disparos!—exclamó Hans—.¡Sin duda son Cornelio y Van-Horn!...
El jefe papú se había precipitado fuera de la habitación empuñando su maza, temeroso de que fuera asaltada la aldea.Poco después dió un grito de alegría.
—¡Uri!¡Uri!—decía, corriendo a través de las terrazas, donde se había agolpado la población entera.
Un papú, seguido por dos hombres blancos, cruzó el puente y corrió al encuentro del jefe, rápido como una flecha.
—¡Padre!—exclamó.
El jefe, que estaba muy conmovido, lo estrechó contra su pecho, diciendo:
—¡Vivo!...¡Vivo mi hijo!...
—Sí, padre.Los arfakis, como ves, no me pudieron matar.
Luego, dirigiendo una mirada alrededor, preguntó a su padre:
—¿Has hecho prisioneros a unos hombres blancos?
—Sí—respondió el jefe.
—¿Dónde están?¡Quiero verlos!
—En mi cabaña.
El papú corrió por la terraza, y entró en la estancia donde se hallaban el Capitán, Hans y el chino.
Avanzó hacia ellos, y con un gesto que no carecía de nobleza les dijo:
—¡Sois libres, y huéspedes gratos del jefe Uri-Utanate!
—Pero ¿quiénes son éstos?—le preguntó el jefe, que lo había seguido—.¿No son enemigos nuestros?
—No, padre.Son hermanos de los hombres blancos que me arrancaron de las manos de los arfakis, cuando iban a matarme.
En aquel instante Cornelio y Van-Horn se presentaron en la puerta.
—¡Tío!
—¡Sobrino!
—¡Hans!
—¡Van-Horn!
Los cuatro náufragos, que llegaron a temer no volver a verse, se abrazaron estrechamente, mientras el chino, arrebatado de alegría, daba saltos por la estancia, como si estuviera loco.
—Hombres blancos—dijo Uri-Utanate, que ya lo sabía todo—.Mi casa, mis guerreros y mis barcos están a vuestra disposición.Me habéis devuelto a mi hijo, a mi heredero, y yo os devuelvo la libertad.
—Padre—dijo el joven guerrero—.Estos hombres vienen de lejanos países situados al Oeste, y quieren llegar a las islas Arrú para volver a su patria. Yo los guiaré hasta ellas.
—¡Mi hijo es un valiente!Sigue a los hombres blancos, y protégelos hasta las islas.
—Gracias, Uri-Utanate—dijo el Capitán—.Cuando llegue a mi patria diré que en la Papuasia hay hombres malos; pero que tampoco faltan los de corazón generoso.
C O N C L U S I Ó N
AL siguiente día los náufragos del junco dejaban la aldea de Uri-Utanate, y descendían la corriente del río Durga en una de las mayores y mejor provistas embarcaciones de aquellos naturales.
El hijo del jefe y doce de los más hábiles marinos indígenas les acompañaban para defenderlos de los piratas de la costa y guiarlos hasta las islas Arrú.
El jefe, antes de separarse de ellos, les había devuelto las armas, y había hecho cargar en la piragua víveres para muchos días.
La bajada del río se hizo sin incidentes desagradables, pues todas las tribus acampadas en aquellas orillas eran aliadas de Uri-Utanate.
Tres días después llegaron al cabo Valke, pusieron la proa al Sudoeste, y favorecidos por un viento fresco navegaron a la vela hacia Arrú, archipiélago que está en medio del mar de Banda, comprendido entre las islas del mismo nombre, que lo limitan por el Oeste, y la costa de la Papuasia o Nueva Guinea, que lo ciñe por el Noroeste.
A los doce días de navegación dieron vista a aquel importante grupo de islas, compuesto de más de treinta, fertilísimas y cubiertas de exuberante vegetación.
Todas ellas son pequeñas, a excepción de la de Trana, que tiene veinte leguas de largo por tres de ancho, y está poblada por multitud de papúes y malayos, repartidos en veinticuatro aldeas, dieciséis de las cuales son cristianas, cinco mahometanas y tres idólatras.
Aunque no haya en ella ninguna colonia de blancos, pertenece a los holandeses, que la visitan mucho para adquirir conchas de tortugas, trépang y aves del paraíso. Los barcos malayos, llamados paraos, frecuentan aquellas playas para pescar olutarias y traficar con sus naturales.
La piragua, guiada por Uri, llegó al puerto natural de Dabo, formado por las islas Vama y Vacam, que es el más importante de todo el archipiélago, y ancló ante el viejo fuerte holandés.
Los náufragos tuvieron la satisfacción de encontrar allí una goleta holandesa, a cuyo Capitán conocían, y que estaba cargando trépang. Era la Batanta, de Timor, mandada por un antiguo amigo de Van-Stael.
Renunciamos a describir la acogida que tuvieron los náufragos por parte de sus compatriotas: el Capitán puso el buque a su disposición.
El joven Uri se detuvo dos días en Dabo acompañando a sus salvadores, y luego, antes de partir, sacó de un escondite que había en la piragua dos grandes paquetes envueltos en hojas y cuidadosamente atados con bejucos, y, mostrándoselos al Capitán Van-Stael, le dijo:
—Este metal amarillo, que abunda en nuestro país entre las arenas del Durga, sé que es muy apreciado por los blancos.Consérvalo como recuerdo mío.
Dicho esto, saltó a la piragua, hizo tender las velas y se dió a la mar saludando por última vez a sus amigos.
El Capitán y sus compañeros, que no habían comprendido el significado de aquellas palabras, creyeron que aquellos paquetes contendrían regalos de poco valor; pero ¡cuál sería su sorpresa cuando, abiertos, vieron que estaban llenos de polvo de oro!
Había, por lo menos, un quintal de tan precioso metal, que tanto abunda entre las arenas de los ríos papúes. Era una verdadera fortuna, que les recompensaba largamente de la pérdida del junco y del trépang
Cuatro días después la Batanta desplegaba velas, y una semana más tarde llegaba a Timor ante la factoría del armador chino.
.............................................................................
El capitán Van-Stael ha renunciado a navegar: posee una gran factoría; se ocupa en el comercio del trépang y de los productos de su país. Hans y Cornelio navegan ahora en un buque adquirido con el oro del papú, en compañía del viejo Van-Horn y del pescador chino, que no han querido abandonarlos.
FIN
ÍNDICE
| Páginas. | ||
| I. | —LA COSTA AUSTRALIANA | 9 |
| II. | —LOS PESCADORES DE TRÉPANG | 19 |
| III. | —LA PINTURA DE GUERRA DEL SALVAJE | 33 |
| IV. | —LOS AUSTRALIANOS | 45 |
| V. | —EL ASALTO NOCTURNO | 57 |
| VI. | —LA ORGÍA DE LA TRIPULACIÓN | 69 |
| VII. | —LOS DEVORADORES DE CARNE HUMANA | 81 |
| VIII. | —EL GOLFO DE CARPENTARIA | 93 |
| IX. | —EL NAUFRAGIO DURANTE EL HURACÁN | 105 |
| X. | —EL HURACÁN | 117 |
| XI. | —UNA ISLA DE CORAL | 129 |
| XII. | —EL ESTRECHO DE TORRES | 141 |
| XIII. | —LOS PIRATAS DE LA PAPUASIA | 151 |
| XIV. | —LA NUEVA GUINEA | 163 |
| XV. | —EL ASALTO DE LOS COCODRILOS | 173 |
| XVI. | —LA CABAÑA AÉREA | 185 |
| XVII. | —ENTRE LAS FLECHAS Y EL FUEGO | 197 |
| XVIII. | —LA CAZA DE LAS TORTUGAS | 209 |
| XIX. | —LOS ÁRBOLES DE SAGÚ | 221 |
| XX. | —LOS BOSQUES DE LA PAPUASIA | 233 |
| XXI. | —EL BABIRUSSA | 245 |
| XXII. | —LA VENGANZA DE LOS PAPÚES | 257 |
| XXIII. | —LOS PRISIONEROS | 267 |
| XXIV. | —EL JEFE URI-UTANATE | 279 |
| CONCLUSIÓN | 289 | |
| NOTAS | ||
BIBLIOTECA CALLEJA
PRIMEROS VOLÚMENES
| Azorín: | Ptas. |
| Parlamentarismo español | 3,50 |
| El paisaje español | 3,50 |
| Juan Ramón Jiménez: | |
| Diario de un poeta recién casado (Verso y prosa) | 3,50 |
| Estío (Verso) | 3,50 |
| Platero y yo (Primera edición completa).(Prosa) | 3,50 |
| Ricardo de Orueta: | |
| Berruguete y su obra (Con fotograbados.Texto en español, francés e inglés) | 6,— |
| G.K.Chesterton: | |
| Ortodoxia (Trad.del inglés por Alfonso Reyes) | 3,50 |
| Paolo Savj López: | |
| Cervantes (Trad.del italiano por A. G. Solalinde) | 3,50 |
| Jules Renard: | |
| Poil de Carotte (Trad.del francés por Juan Ramón Jiménez) | 3,50 |
| Gastón Leroux: | |
| Rouletabille en Rusia | 2,50 |
| Bibi (Dos tomos) | 4,— |
| La Esposa del Sol | 2,50 |
| El sillón trágico | 2,50 |
| El hombre que ha visto al diablo | 2,50 |
| Emilio Salgari: | |
| El buque maldito | 1,50 |
| Los pescadores de Trépang | 1,50 |